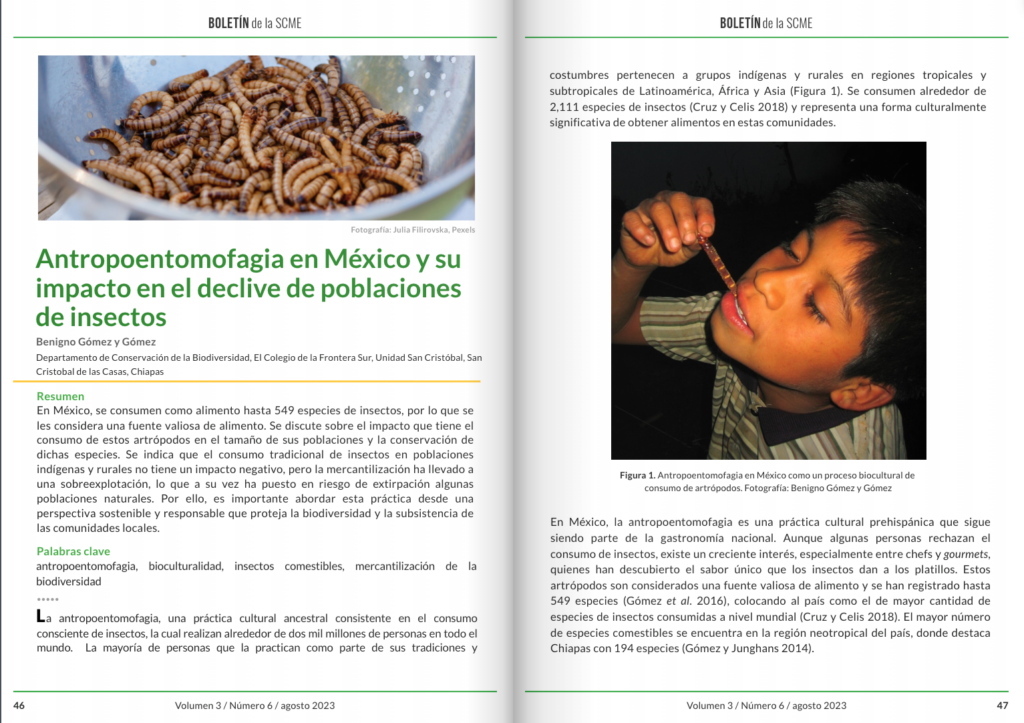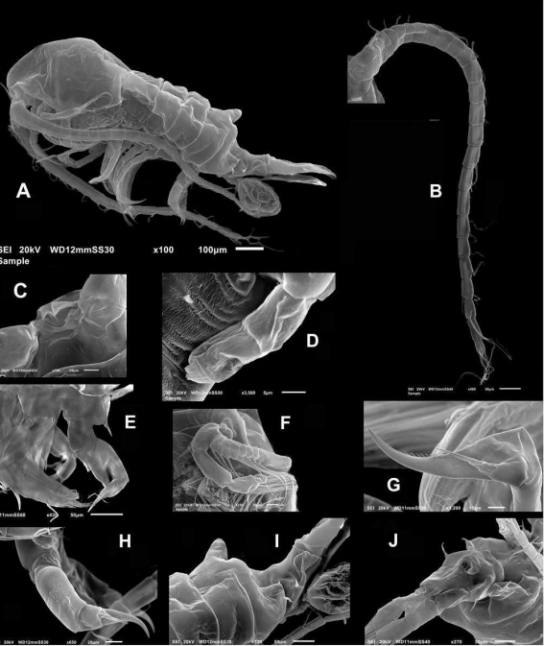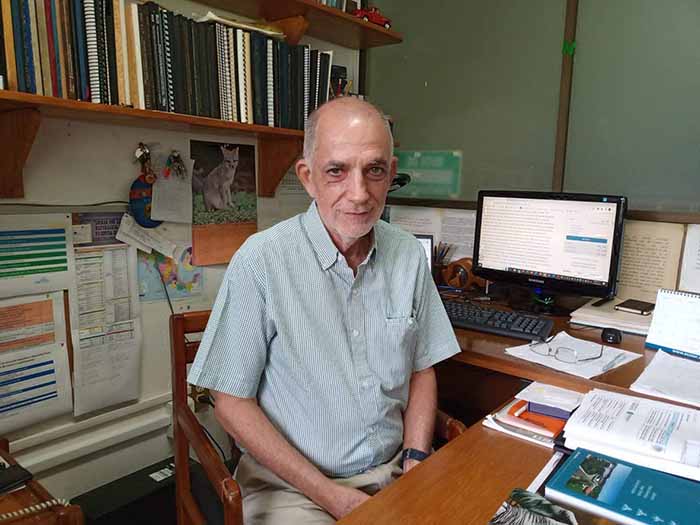Por Iván Francisco Porraz Gómez[i]
Las y los guías son personas conocedoras de un territorio, son timoneles, son pilotos que conocen los caminos, las veredas y “los puntos ciegos” en la ruta, eso nos han comentado algunos migrantes caribeños, sudamericanos, africanos y de otras nacionalidades que ocupan los servicios de un “coyote” para llegar a Tapachula, Chiapas, en el sur de México.
Cruzar el espacio de Centroamérica para muchos migrantes en tránsito, no siempre es fortuito, algunos prefieren pagar a los llamados “coyotes” para tener un viaje más seguro, rápido y confiable.
La postpandemia de COVID-19 hizo que estas redes incrementaran[ii] por diversos espacios de la ruta migratoria a Estados Unidos o Canadá, para cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá, pasar por Centroamérica o llegar a la frontera norte de México. En palabras Hollifield, el llamado “tráfico de personas” emerge a partir de la existencia de fronteras y porque el cruce de personas sólo es posible bajo determinadas condiciones legales a las que muchos que desean emigrar no pueden acceder (2006: 320). El mismo autor señala que, a pesar de no conocer las entrañas de la organización del contrabando, existe la hipótesis entre los académicos y la opinión pública, que el tráfico de personas está en manos de organizaciones mafiosas piramidales, bien estructuradas, y con mucho apego a otras organizaciones criminales —venta de armas, drogas, entre otras— en las que están relacionadas personas de los países de origen, tránsito y destino en muchas partes del mundo (2006: 310-321).
La ‘securtitización’ de las fronteras no es un asunto menor, así como la externalización del asilo que surge como nueva táctica y ‘arma’ en la construcción de una frontera vertical hemisférica. Esto hace que numerosas personas migrantes recurran a los llamados “coyotes” para aminorar el riesgo o cualquier eventualidad en el camino. Por ello los guías son personas que juegan un papel importante para los que contratan ese servicio. Al respecto nos comenta un joven cubano: “Sabes que estás personas conocen bien el territorio, son personas locales, a veces se observan como personas de campo, pero también que te cuidan, y están en varios puntos de la ruta, por ejemplo, yo me dejaron en la frontera hondureña, ahí uno de ellos me avanzó en su moto hasta otro punto, de ahí me recoge alguien más para llevarme a la frontera con Guatemala. El guía me platica que lo contactan y le pagan por persona, pero no es con el que haces el trato, esa persona a veces sólo lo contactas por WhatsApp o te está llamando para darte instrucciones”
Otro más nos comenta:
“Yo llegue a un lugar que se llama Esquipulas, en Guatemala, ahí me dejo el guía en un hotel, ves que llega gente de varios lados del mundo, ahí me llevaron comida y me atendieron bien, alcancé a ver varias mujeres con ropa colorida haciendo la comida para los que llegamos ahí, uno siempre va temeroso, pero a veces los guías te dan confianza de que no te pasará nada, al menos eso sentí yo.”
Las y los guías son subcontratados, en la mayoría de los casos son personas locales, conocen bien el territorio. Esto se repite en el cruce del Darién, en algunos relatos de las personas migrantes que cruzaron por ese espacio, nos dicen que a veces son indígenas los que te cruzan, que conocen muy bien los caminos, algunos los subcontrata otro grupo. De acuerdo con Amparo Marroquín, académica de la UCA en el Salvador, el oficio del coyote se ha diversificado, al igual que las formas de cruzar las fronteras han evolucionado.
La figura del guía también parece diversa, a veces es hombre o mujer, se mueven en moto, caballo o carros. A las personas entrevistadas las escuchamos decir que la experiencia de viajar con ellos los dota de confianza, algunos aseguran, que les da más seguridad, pues los peligros son latentes, te pueden robar, pero también hay agentes de instituciones del Estado que aparecen como los que más extorsionan -como la Policía Nacional Civil de Guatemala, o la policía nicaragüense. Sobre ello, nos comenta un migrante venezolano:
“Pagar a los coyotes puede ser más seguro, yo siempre me sentí confiado, porque vengo con mi familia y como ves algunos niños, yo pagué por los adultos, los niños no pagaron, eso es bueno, la guía fue una mujer que nos trajo de Nicaragua hasta Guatemala, la chama muy buena persona, nos cuidó, ahí nos paró la policía de Guatemala, y ya hemos escuchado que ellos te quitan tu dinero y todo lo que traigas, pero ella hablo con los oficiales y todo bien, ahí te das cuenta que es mejor venir con estás personas”.
Las y los guías por la ruta migratoria no es algo nuevo, pero si las formas de recorrer por tramos el espacio centroamericano, saben por dónde se puede pasar o por dónde puede estar un retén policiaco o militar. Estás personas son las que tienen contacto cara a cara con las y los migrantes, a veces son parte de una red, otros son subcontratados, pero también son las primeras personas que pueden ser detenidas y castigadas por las autoridades, sin llegar a los “coyotes”. A estos se les ubica por las redes sociales, por llamadas a celular o mensajes. Estos servicios han crecido derivado del movimiento masivo de personas migrantes por Centroamérica y otros espacios, su figura es controversial, pero veces son considerados como “necesarios” para avanzar en la travesía. Para otros tienen el estigma de ser los villanos en la movilidad humana.
[i] Investigador de ECOSUR-Tapachula, colaborador del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica.
[ii] Algunos de ellos se anuncian en grupos de redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros) para ofertar su servicio, otros más se contactan desde el lugar de origen (Diario de campo, 2022).
Fuentes consultadas
Hollifield, James, 2006. «El emergente Estado migratorio», en Alejandro Portes y Josh Dewin, edits., Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 67–96.
Marroquín, Amparo, 2011. All roads lead north: a reading of news on migration through the figure of the Coyote. E-mistérico. 8.2 #narcomachine. New York: The Hemispheric Institute of Performance and Politics.
TEXTO PUBLICADO EN: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2023/08/las-y-los-guias-en-el-espacio-de-transito-centroamericano-entre-el-apoyo-y-el-estigma/