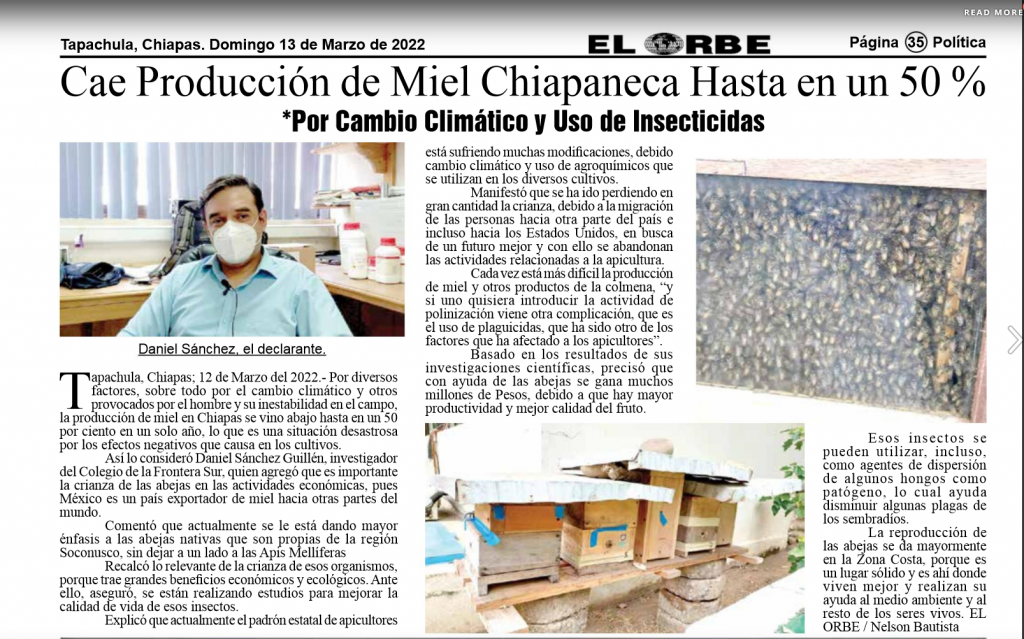Esperanza Tuñón Pablos, investigadora del grupo Estudios de Género y Sergio Ignacio Salazar Vallejo, investigador del grupo académico Estructura y Función del Bentos, recibieron la distinción como investigadores eméritos, que otorga el Sistema Nacional de Investigadores.
Esperanza Tuñón Pablos tiene licenciatura, maestría y doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialización en Estudios de la Mujer y Género por MUDAR/DAWN-Brasil; PUEG-UNAM y El Colegio de México. Es investigadora Titular C y entre sus distinciones y cargos destacan, ser investigadora Nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, haber sido presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Región Sureste y directora general de ECOSUR. Es autora de 3 libros, coautora y coordinadora de 12 libros y ha participado en 28 capítulos de libros colectivos editados en Alemania, Estados Unidos, Venezuela y México. Además de tener 36 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Sus área de de interés son los estudios de género, sexualidad, salud reproductiva, migración, política social y participación social y comunitaria.

Sergio Ignacio Salazar Vallejo es Biólogo (1981), Maestro en Ciencias en Ecología Marina (1985), Doctor en Biología (1998). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 (Investigador Nacional desde 1988). Ha tenido cincuenta presentaciones en congresos nacionales o internacionales y treinta distinciones académicas. Ha tenido el rol de árbitro de 12 revistas y ha sido miembro del comité editorial de otras tres. Cuenta con 48 publicaciones científicas y 10 capítulos de libro; 32 publicaciones de divulgación. Dos libros publicados (1989. Poliquetos de México; 1991. Contaminación Marina) y dos co-editados (1991. Estudios Ecológicos Preliminares de la Zona Sur de Quintana Roo; 1993. Biodiversidad Marina y Costera de México). Ha dirigido 18 tesis (7 de licenciatura, 7 de maestría, 4 de doctorado). Ha realizado 14 estancias de investigación en Museos e Instituciones de Estados Unidos y Europa. Es investigador Titular C de ECOSUR y SIN 3. Sus áreas de interés son la biodiversidad costera, taxonomía de invertebrados marinos, política ambiental y científica (evaluación académica).

El CONACYT expresó en un comunicado de prensa que El Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en su 4ª Sesión Extraordinaria 2022 resolvió otorgar la máxima distinción a 183 investigadoras e investigadores propuestos por la Comisión de Investigadores(as) Eméritos(as) en el marco de la Convocatoria 2021 para la Distinción de Investigador(a) Nacional Emérito(a) en el Sistema Nacional de Investigadores.
Las personas que recibieron esta distinción demostraron contar con una trayectoria sobresaliente en el área de su especialidad en la que han hecho contribuciones fundamentales para la generación de nuevo conocimiento científico, humanístico o tecnológico, que les ha permitido alcanzar reconocimiento y prestigio nacional e internacional. Del mismo modo, han participado en la formación de nuevas generaciones de estudiantes e investigadores y han destacado en el país por su participación en la creación y desarrollo de alguna de las instituciones académicas o centros de investigación de México.