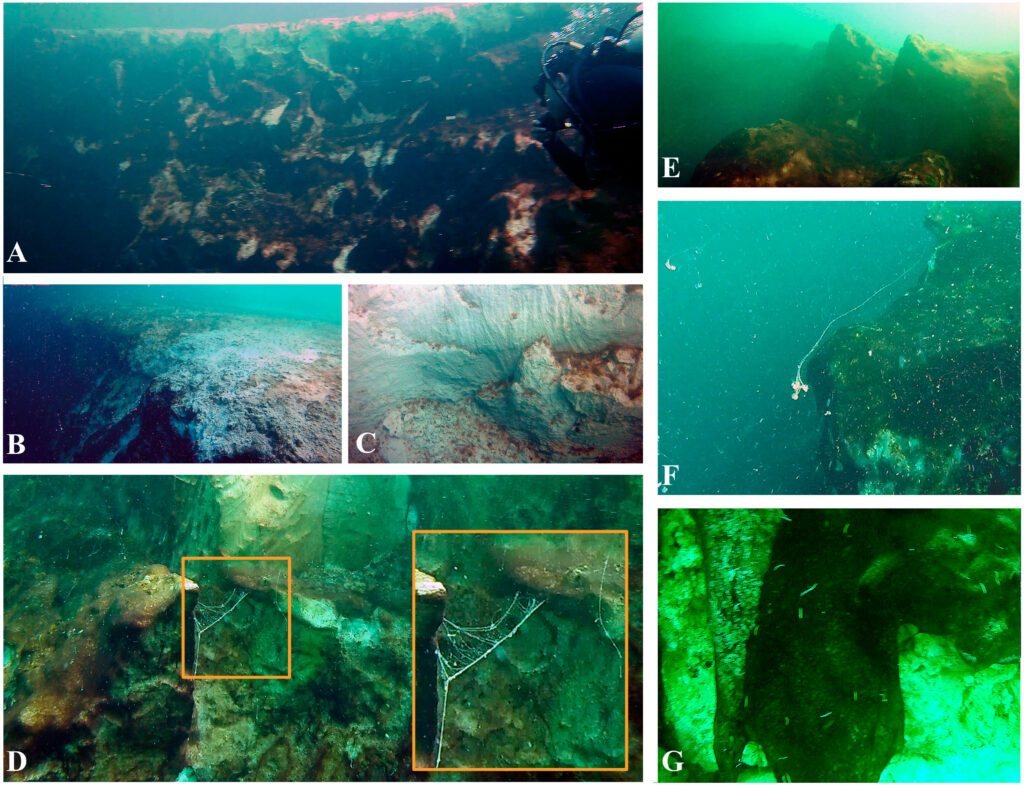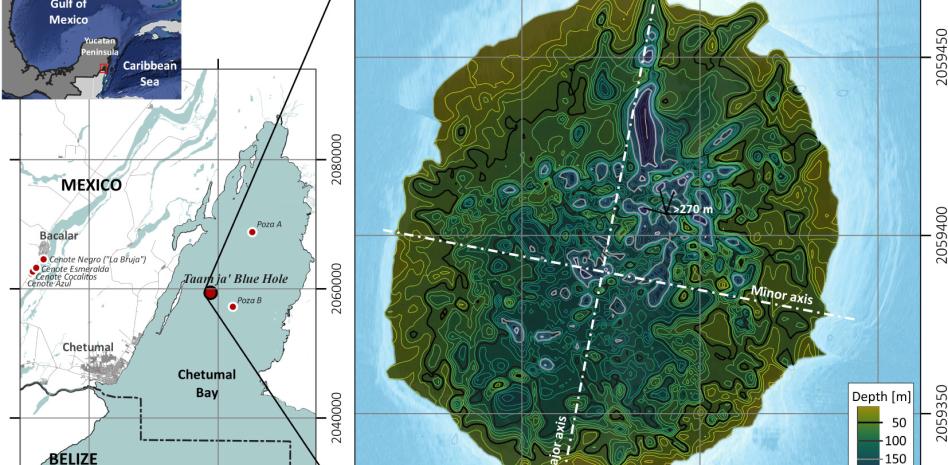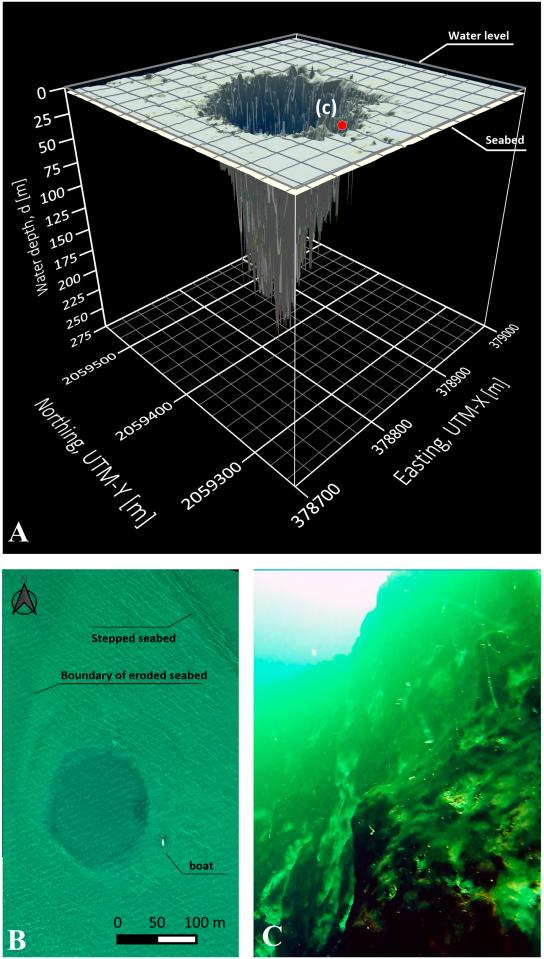- En una investigación que realizamos con mujeres indígenas en la UT Calakmul se encontró que la interrupción escolar universitaria responde a múltiples factores y se construyen a lo largo de la trayectoria escolar
LANDY RAFAEL RIVEROS * Y DORA ELIA RAMOS MUÑOZ **

En México apenas el 0.9% de la de población hablante de lenguas indígenas mayor a 24 años ha completado tres años de educación superior (INEGI 2019) y no existen datos desagregados por sexo o región.
En el municipio de Calakmul, Campeche, solamente el 4.2% de la población de 15 años y más tiene educación superior, lejos del 21.6% nacional (INEGI 2021). Dicho porcentaje se explica a partir de un contexto territorial que fue colonizado en los últimos 50 años y donde la primera universidad (Universidad Tecnológica de Calakmul) se creó apenas en el 2015. Si bien esto representa una oportunidad, las estudiantes calakmulenses interrumpen su trayectoria escolar en un 41% en la UT Calakmul, la principal institución de educación superior del municipio.
Para comprender las situaciones que propician la interrupción escolar universitaria es necesario visualizar el contexto socioeconómico que viven las y los habitantes de Calakmul. Su composición étnica es diferente a las zonas centro y norte del estado de Campeche donde predomina el pueblo maya. Las localidades de Calakmul son pluriétnicas, producto de la inmigración de familias campesinas de más de 20 estados de la República Mexicana, principalmente de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Debido a esto, el 26% habla alguna lengua originaria (ch´ol, tseltal, maya y tsotsil) mientras que el 68% se autoadscribe como indígena (INEGI 2021).
Además, es el municipio del estado de Campeche con el mayor porcentaje de población en situación de pobreza con el 83% y el segundo con el más alto porcentaje de personas en pobreza extrema con 30.3%, ambos por arriba de la media nacional. Las principales carencias sociales encontradas en el municipio son “carencia por acceso a la seguridad social”, “carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda” y “carencia por acceso a la alimentación” (Coneval 2021).
Brecha salarial en Campeche es del 35%
En Campeche, la brecha de género demuestra que falta mucho por hacer puesto que las mujeres perciben ingresos 35% más bajos en comparación con los hombres y 68% menos si hablan alguna lengua indígena. En este contexto, la educación superior es su oportunidad para cambiar su calidad de vida, ya que las mujeres con una carrera profesional llegan a percibir salarios superiores en un 57% respecto a las que cuentan con estudios de preparatoria (INEGI 2020).
En una investigación que realizamos con mujeres indígenas en la UT Calakmul se encontró que la interrupción escolar universitaria responde a múltiples factores y se construyen a lo largo de la trayectoria escolar. Las mujeres indígenas sufren violencia institucional cuando no se les garantiza el acceso a los servicios públicos y programas sociales con pertinencia cultural.
Al respecto una de las colaboradoras señaló “si nos decepcionamos, porque no es que sea culpa del gobierno que uno esté en las condiciones que esté ¿verdad? Pero, así como nos pasó a nosotros le pasa a la mucha gente, porque simplemente mi mamá no pudo entender muchas cosas porque no hablaba español, solamente ch´ol, entonces ella no sabía las cosas que se tenían que hacer, por ejemplo -hay que firmar- y ella no sabía hacerlo ni sabía dónde está el nombre o si tenían alguna actividad que hacer. Sin embargo, a las instituciones eso no les importa y simplemente si no vas te dan de baja, ya ni pelear, porque no podíamos hacer nada”-GY, 25 años. A esto se suma la violencia del sistema educativo al no brindar educación intercultural en la lengua materna y al no diseñar planes de estudio conforme a la visión del presente y futuro de los pueblos que habitan el territorio.
Para acceder a la universidad, las mujeres indígenas tienen que solventar sus gastos por lo que combinan el estudio con el trabajo, sin embargo, los horarios escolares no son flexibles ante este tipo de realidades y además no pueden confiar en las becas por ser inestables o porque llegan tarde. Otra de las causas directas de interrupción escolar son los embarazos no deseados, consecuencia de la ausencia de educación integral en sexualidad, además que el espacio educativo no está diseñado para que las estudiantes puedan combinar la maternidad con sus actividades escolares. En relación a eso, una colaboradora indicó “Me puse triste porque dejé la escuela porque me embaracé, no porque quise y dije que tal vez no iba a poder con los dos“–SN, 22 años.
En un entorno precarizado las jóvenes sienten estrés, cansancio y frustración durante su paso por la universidad que se refleja en su salud física y emocional. Una de las mujeres indicó “Pues fue ahí, hasta el punto donde mi cuerpo dijo hasta aquí, ya no puedo más, siento que me colapsaba porque era demasiado el trabajo, más que el estudio, pero también de parte de la universidad. No solo te dejan una investigación, te dejan un sinfín de tarea para el día siguiente, entonces yo traté de cumplir con algunas tareas, pero en el proceso mi cuerpo se colapsaba, yo me quedaba dormida y ya no, me llegué a irritar bastante al punto de que dije -saben que hasta aquí llegué, me estoy matando sola, con la pena, no puedo más-. Aunque yo quisiera, pero ya mi capacidad para seguir estudiando no me da, ya no puedo” –GY, 25 años.
Ante historias como estas, el 8M es una oportunidad para poner en la agenda pública las situaciones que seguimos atravesando las mujeres indígenas de Calakmul y de cualquier parte del país. En la medida que pensemos la educación superior de manera integral, contemplando aspectos culturales, de género, emocionales, económicos, el anhelo de las mujeres indígenas de retomar sus estudios en este país será una realidad. Sólo así el ciclo se romperá y las mujeres se convertirán en la primera generación en su familia con educación superior.
* Egresada del posgrado de ECOSUR (landy.rafael@posgrado.ecosur.mx)
** Investigadora de ECOISUR (dramos@ecosur.mx)
NOTA PUBLICADA EN: https://www.cronica.com.mx/academia/violenta-mujeres-indigenas-garantizarles-derecho-educacion-superior.html