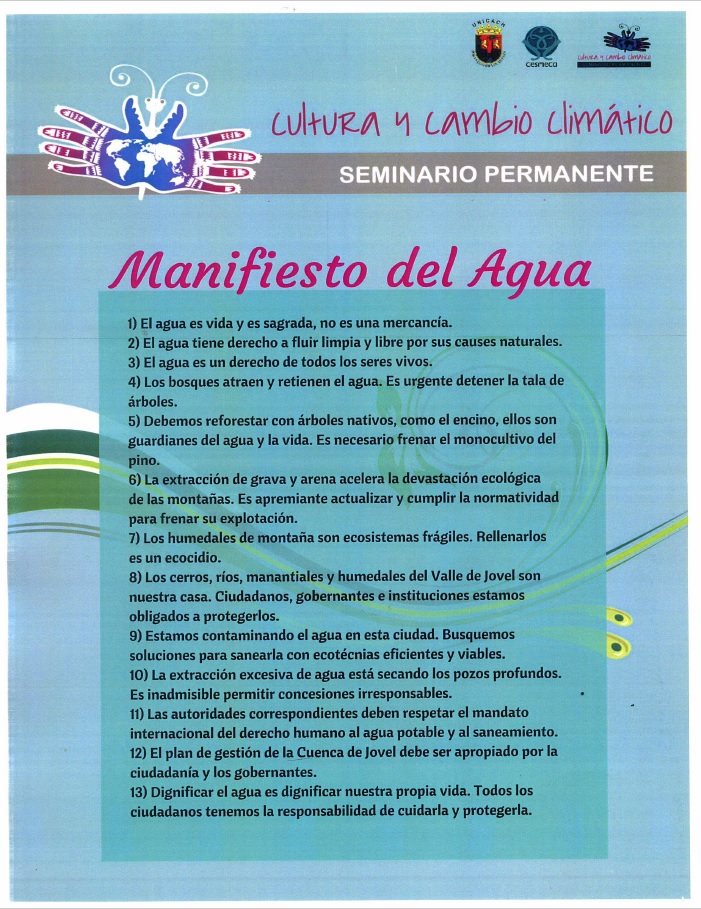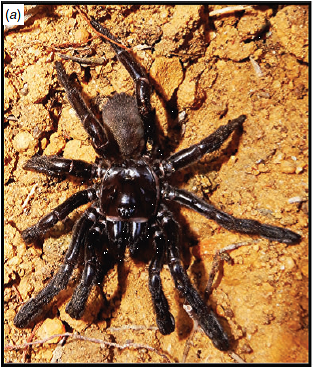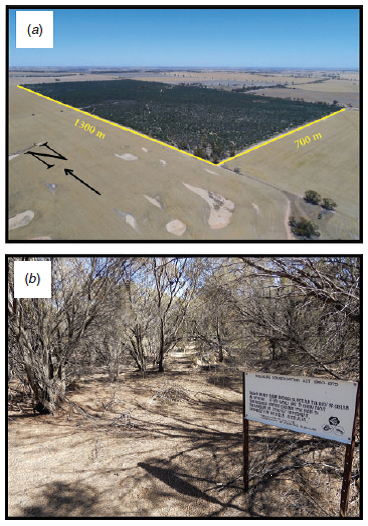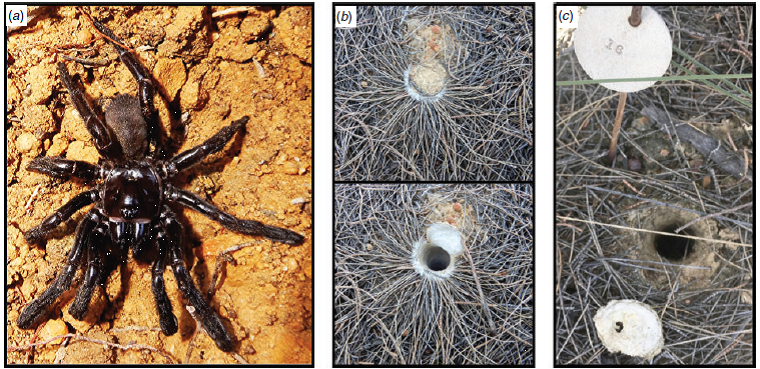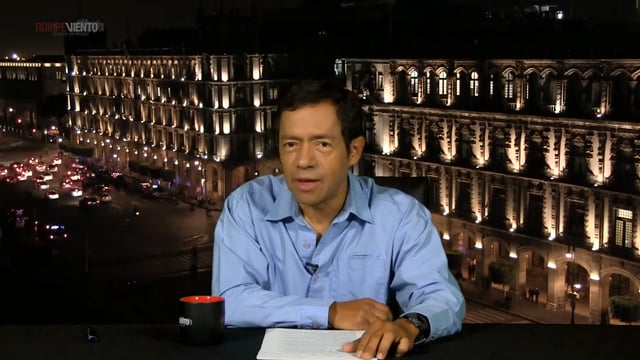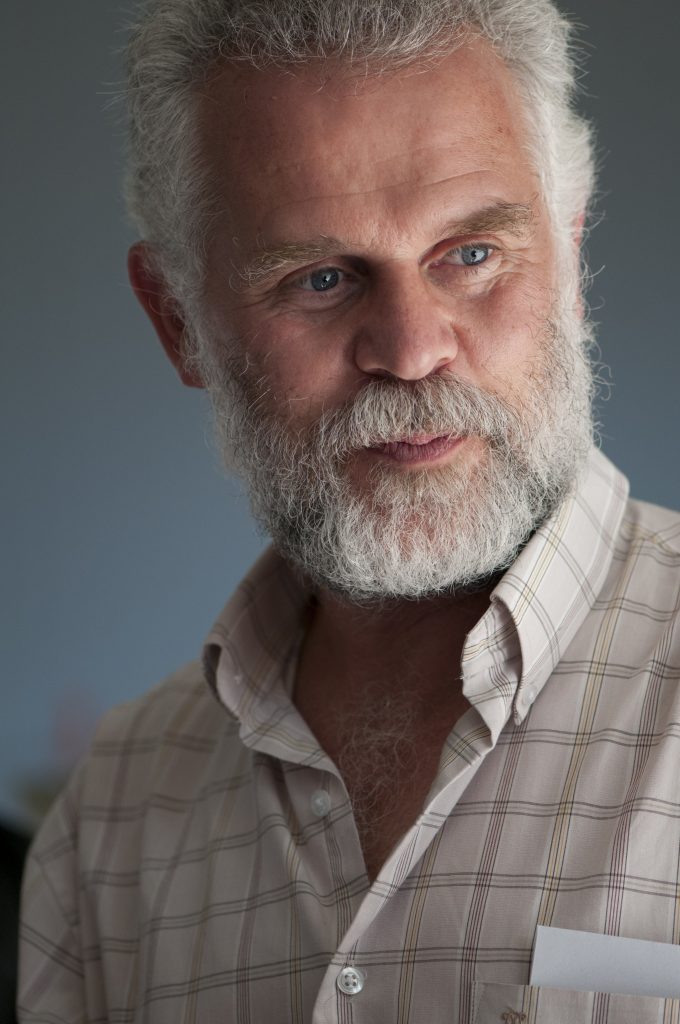El 4 de mayo se llevó a cabo el “2do Festival del Agua” en el centro histórico de San Cristóbal de Las Casas, en donde los asistentes hablaron sobre la disponibilidad del agua para los habitantes de la ciudad, la cual se ha visto drásticamente afectada por la reducción de sus mantos acuíferos, esto como consecuencia de la sobrepoblación, la deforestación y la explotación industrial.
En la charla “Alternativa para el agua y el ambiente”, impartida por Jesús Carmona de la Torre, Coordinador de Laboratorios Institucionales de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), señaló que de acuerdo a estudios realizados en la institución, el agua de los humedales de San Cristóbal de Las Casas tiene gran cantidad de bacterias patógenas del grupo coliformes, las cuales superan ampliamente las normas aceptables de calidad de agua, lo que la hace potencialmente peligrosa para la salud humana y por ende no apta para consumo.
El investigador mencionó que el agua entubada de la ciudad contiene también contaminantes del tipo microbiano derivados de la fauna doméstica, teniendo como consecuencia inmediata que niños y adultos mayores sean los más expuestos a enfermedades gastrointestinales. “Existen 50 mil perros callejeros en la ciudad de San Cristóbal, todos defecando en la calle, cuando viene el estiaje -la temporada de sequía- se convierten en polvo y se depositan en los techos de las casas, al caer las primeras lluvias el agua es contaminada microbiológicamente lo que explica por qué cuando termina la temporada de lluvias se presentan los problemas de salud intestinales”.
La impermeabilización de la Cuenca urbana, el mal uso del Túnel de avenamiento y la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales ha dado lugar a una grave contaminación de los ríos y humedales, y lo que es más grave, esta agua contaminada es a la que tienen acceso comunidades de la periferia que logran extraerla y acarrearla para regar los vegetales que a su vez venden en el mercado de la ciudad y que terminan siendo consumidos por la población, ampliando así el rango de enfermedades, explicó.
Jesús Carmona señaló que existen tecnologías alternativas que permiten la conservación de suelos y el aprovechamiento del agua de lluvia, por ejemplo las zanjas de infiltración, las cuales permiten acumular agua de lluvia disminuyendo así los procesos erosivos y propiciando una mayor infiltración al suelo para nutrir los mantos acuíferos.
También hizo referencia a los drenajes urbanos sustentables los cuales además de reducir el caudal producido por la lluvia, disminuyen los contaminantes arrastrados. Al igual que los sistemas de drenaje convencional, su principal función es la de evitar el riesgo de inundaciones y, además, impide la contaminación de las aguas minimizando con esto los costes económicos en la gestión de pluviales mejorando el paisaje urbano.
Ante la problemática de agua que se vive en la ciudad, académicos de diversas instituciones y disciplinas, así como personas de organizaciones de la sociedad civil y público general interesado en estudiar y discernir las maneras más eficaces para contener, disminuir y mitigar los efectos del cambio climático, concluyeron que ante la insuficiencia de agua, la cual es cada vez más escasa y de mala calidad, se exige la creación de una conciencia que parta de una nueva concepción en la relación del humano con el ambiente; para reforzar esto realizaron un manifiesto:
“El agua no es una mercancía; es un derecho de todos los seres vivos; es urgente detener la tala de árboles y reforestar con árboles nativos porque son guardianes del agua y de la vida; frenar el monocultivo de pino; exigir el cumplimiento de la normatividad para frenar la extracción de grava y arena. Dejar de rellenar los humedales, buscar ecotecnias eficientes para detener la contaminación del agua y respetar el mandato internacional del derecho al agua potable y su saneamiento”.
El evento fue organizado por el Seminario Permanente Cultura y Cambio Climático en el que participan el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), asistieron también la Universidad Autónoma de Chapingo, El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), organizaciones de la sociedad civil, los fabulosos batracios y público en general.