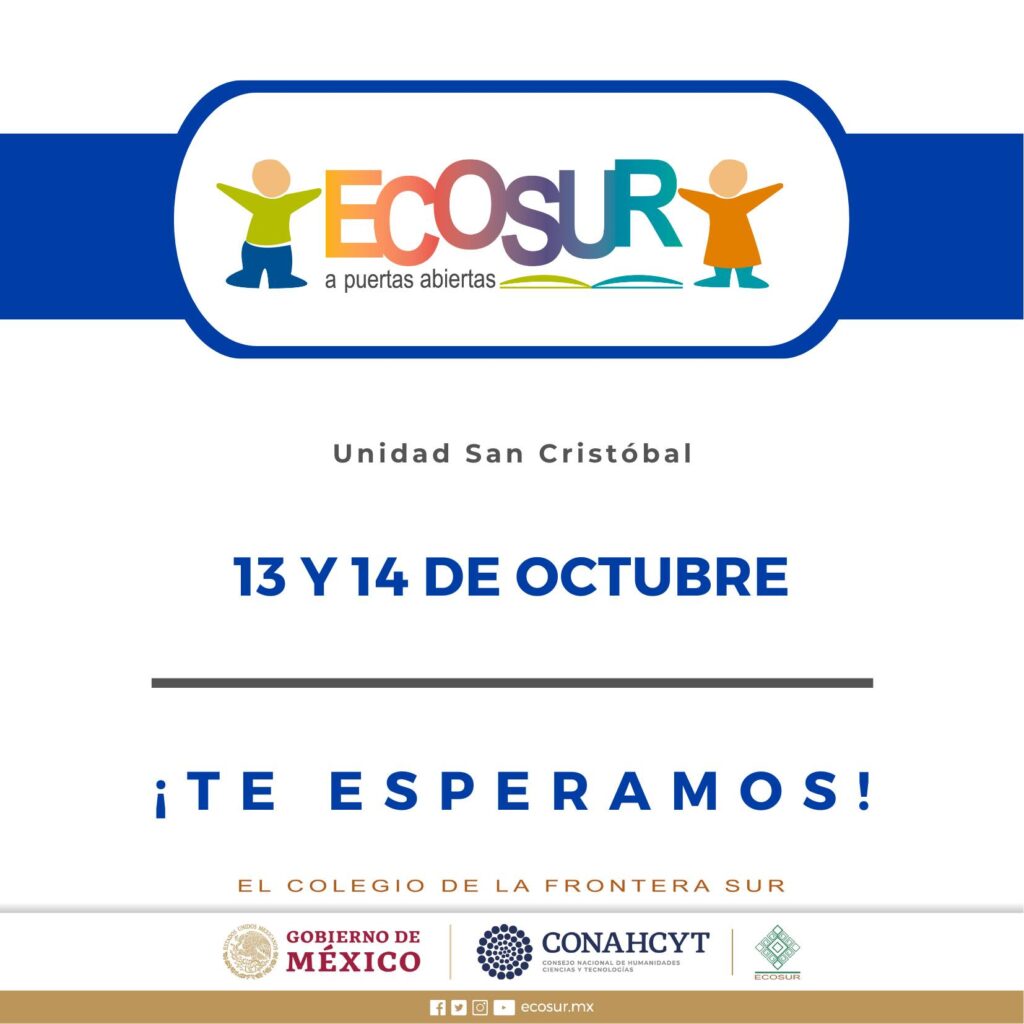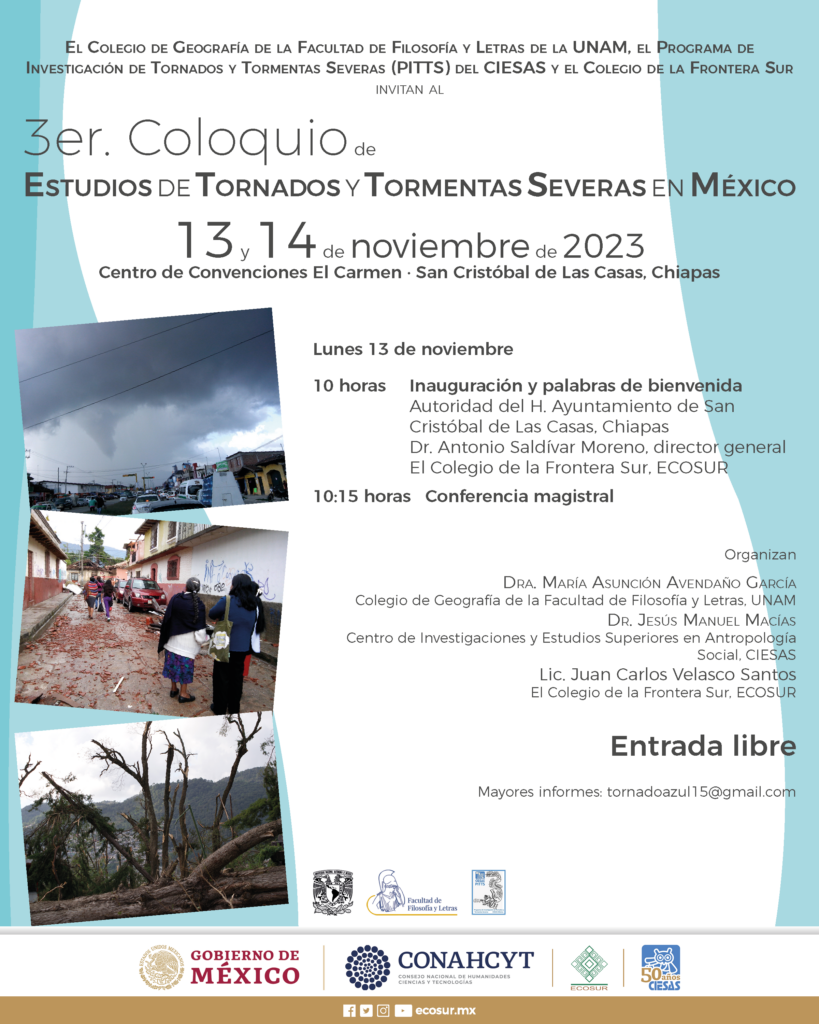
El próximo 13 y 14 de noviembre se realizará en los espacios del Centro de Convenciones del Carmen en San Cristóbal de Las Casas, el Tercer Coloquio de “Estudios de Tornados y Tormentas Severas en México”.
El encuentro es organizado por Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Programa de Investigación de Tornados y Tormentas Severas (PITTS) del Ciesas y el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
Los convocantes informaron que la inauguración será a las 10:00 horas del día 13, con la participación de la autoridad local y Antonio Saldivar Moreno, director general del Colegio de la Frontera Sur.
Posteriormente, se presentará la conferencia: “Tornados como factores de riesgo y protección’’, a cargo de la Dra. Concepción Avendaño García, investigadora de la UNAM.
También se abordarán temas como “Recomendaciones ante tormentas severas y tornados’’; “Tornados en Ciudad Acuña, Coahuila’’, así como el trabajo de Protección Civil y la cuestión del riesgo como hegemonía para la residencia en los fenómenos naturales y antrópicos, por citar algunos que se abordarán.
Se informó que el objetivo del coloquio es analizar, discutir, difundir las aportaciones e innovaciones en el estudio de tornados en México.
Entre los organizadores del coloquio está el investigador Juan Carlos Velasco Santos, en representación de Ecosur, quien ha dado cobertura a los tornados suscitados en esta región.
Programa del evento: https://www.ecosur.mx/wp-content/uploads/2023/10/Programa_III-Coloquio-de-Estudios-de-Tornados-yTormentas-Severas-en-Mexico_13y14nov2023.pdf
NOTA PUBLICADA EN https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizaran-coloquio-sobre-tornados-y-tormentas/470040
NOTAS RELACIONADAS: https://nvinoticiaschiapas.com/chiapas/sclc/08/11/2023/79481/