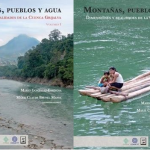Personal académico y estudiantes de las cinco unidades de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) se pronuncian publicamente, mediante este documento, ante el ecocidio sucedido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo por la construcción del proyecto “Malecón Tajamar”.
El manglar es importante porque sostiene gran parte de los servicios ambientales, biodiversidad y producción pesquera, por lo que “como obligación moral y profesional frente a este tipo de sucesos”, en este documento se hace la denuncia a los particulares y a las diversas autoridades ambientales que permitieron o llevaron a cabo este ecocidio (SEMARNAT, PROFEPA, SEMAR, DEGIRA, INEC; FONATUR-SECTUR).
Asimismo, se exige la suspensión definitiva del proyecto y la restauración y reforestación de la zona, comprometiendo al gobierno para que este tipo de “atentados contra la sociedad y la naturaleza no vuelvan a ocurrir”.
Ecosur Pronunciamiento Tajamar
Chetumal, Quintana Roo, a 25 de enero de 2016.
A la opinión pública
A los medios de comunicación en general
A las autoridades ambientales de México
El pasado 16 de enero del año en curso, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se destruyeron aproximadamente 58 hectáreas de manglar como parte del proyecto inmobiliario “Malecón de Tajamar” del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR). En la zona se pretende construir un centro comercial, oficinas, estacionamientos, una iglesia y un desarrollo habitacional; dichas obras quedaron suspendidas por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado gracias a las denuncias de la población y del movimiento “Salvemos Manglar Tajamar”.
Los humedales costeros como el manglar, los pastos marinos, los arrecifes coralinos, las lagunas costeras, etcétera, constituyen un continuo entre la zona terrestre y marina. En dicha transición la pérdida o deterioro de uno de estos sistemas inicia la eliminación de los otros; incluso en zonas cársticas, representan las pocas áreas de captación y reserva de agua dulce. Adicionalmente, los manglares son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de especies juveniles de moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, por lo que los manglares sostienen gran parte de los servicios ambientales, biodiversidad y producción pesquera. Asimismo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión, protegen las costas y mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico.
El manglar de Tajamar se ubicaba frente a la Laguna Nichupté y era, hasta hace poco, uno de los remanentes de vegetación nativa que salvaguardaba especies en peligro de extinción, como cocodrilos, iguanas, aves, palma chit y los propios mangles. En México la protección de los manglares se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana 022-SEMARNAT-2003, en la Ley General de Bienes Nacionales, en la Ley General de Vida Silvestre, específicamente en sus Artículos 60 TER y 99, y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, concretamente en su Artículo 28, Fracción IX; en dichos marcos legales se establece la protección del manglar y de toda la unidad hidrológica (el manglar mismo, marismas y áreas terrestres adyacentes). En caso de cualquier afectación provocada a éstos, en el Título “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental” Capítulo II “De la biodiversidad”, el Artículo 420-Bis, Fracción I, del Código Penal Federal vigente se establecen las sanciones respectivas.
Para la destrucción del manglar la normatividad marca que la flora y la fauna tienen que ser reubicadas, cosa que no sucedió. Esto es particularmente preocupante y contradictorio a unos meses de que se lleve a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la COP13 (Conferencia de las Partes) del Convenio sobre Diversidad Biológica.
En Cancún casi todos los espacios naturales, particularmente las playas, se encuentran destinados al capital privado y turismo internacional que nos visita. Por ello, los espacios como el otrora manglar de Tajamar son especialmente importantes y, aunque cada vez menos, son espacios recreativos y de esparcimiento social.
Lo descrito exhibe, una vez más, que el tipo de desarrollo actual se basa en la acumulación, despojo y devastación ambiental.
En este sentido, en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), como nuestra obligación moral y profesional frente a este tipo de sucesos:
-
Denunciamos a los particulares y a las diversas autoridades ambientales que permitieron o llevaron a cabo este ecocidio (SEMARNAT, PROFEPA, SEMA, DEGIRA, INEC; FONATUR-SECTUR).
-
Exigimos que la suspensión del proyecto “Malecón Tajamar” en próximas horas, por parte de la autoridad judicial correspondiente, sea definitiva.
-
Demandamos que se lleve a cabo la restauración y reforestación de la zona y que los costos de este proyecto sean solventados por la inmobiliaria responsable del ecocidio y por FONATUR; proceso que, sugerimos, debe ser realizado por una entidad de investigación pública por los menos durante los siguientes cinco años, debido a la dificultad y lentitud para recuperar estos ecosistemas.
-
Pedimos que el Gobierno, a través del Presidente Municipal de Benito Juárez, el Licenciado Paul Carrillo de Cáceres, el Gobernador del Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, y el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se comprometan a que semejantes atentados contra la sociedad y la naturaleza no vuelvan a ocurrir.
Atentamente
Trabajadores y estudiantes de ECOSUR
DESCARGAR ECOSUR PRONUNCIAMIENTO TAJAMAR EN PDF
Foto: Internet