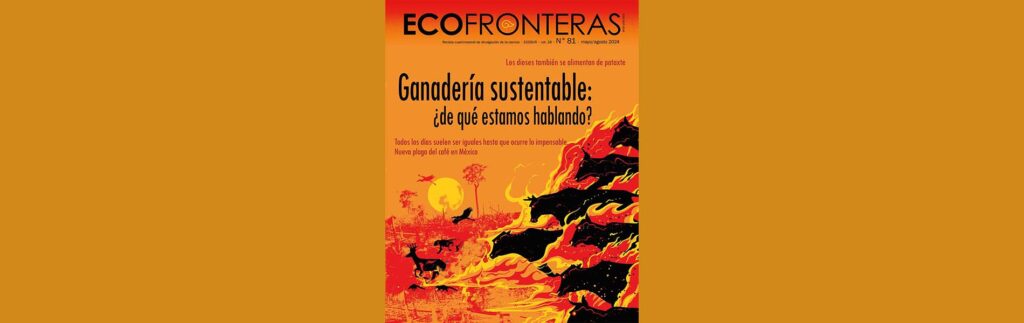Por Verónica Haydee Paredes Marín [1]
En el mundo, una de cada 69 personas ha sido víctima de desplazamiento forzado, según datos del ACNUR, instancia que reconoce que, para finales de abril de este año, se superaban los 120 millones de personas viviendo esta situación[2]. Para Chiapas, este tema no es nuevo, hemos visto cómo se ha incrementado los procesos de violencia directa en el estado y con ello, el consecuente desplazamiento forzado de personas a otros municipios, otros estados de la República y hoy, los ojos internacionales se posicionan en el refugio que los mexicanos han solicitado en el noroccidente de nuestro vecino país, ante el desplazamiento forzado de pobladores desde el municipio fronterizo Amatenango de la Frontera hacia tierras guatemaltecas.
Comúnmente, el desplazamiento de las personas se da cuando han agotado toda estrategia que le permita estar en sus lugares y otras veces, se conjugan condiciones que obligan a una salida inmediata ante el peligro de perder la vida. El caso de las comunidades chiapanecas de Amatenango de la Frontera que hoy se han refugiado en Guatemala, tiene un poco de ambas situaciones. Desde 2021, han vivido una escalada de violencia por el enfrentamiento armado que los grupos narcos han sostenido en la disputa del territorio fronterizo (el Cartel de Sinaloa con el Jalisco Nueva Generación y el de más reciente surgimiento, el Cartel Chiapas y Guatemala). Como han podido, las comunidades han tratado de sobrevivir la violencia dentro de sus comunidades, lo que les ha significado muchas pérdidas: su salud física, mental y la salud colectiva a través de la fractura del tejido social, estando permanenetemenete en riesgo la seguridad humana (física, alimentaria, etc.) y, por ende, han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.
Todo esto, lo han resistido a través de silenciarse, esconderse, “colaborar”, pagar el derecho a piso, entre otras estrategias que, como lo han documentado e informado periodistas locales y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Chiapas, han venido erosionando de manera acelerada las condiciones de vida de estas poblaciones[3]. Los hechos acaecidos en esta semana, visibilizó algo que, si bien ya venía sucediendo, hoy sorprende por ser masivo, el desplazamiento de cientos de mexicanos de toda edad hacia la aldea la Laguna en Cuilco, un municipio del departamento de Huehuetenango en Guatemala.
El pico de violencia con armas de fuego en la localidad indujo a un “o salen, o mueren” y salieron entonces hacia la población más cercana que podía darles un cierto estado de seguridad, encontrándola en el país contiguo. Pero ¿Por qué Guatemala, si está en peores condiciones que México?, se dice por allí y esto se explica justamente en las particularidades de la vida en frontera.
Lo primero a entender es que las comunidades que viven en las fronteras tienen un tránsito común, fortalecido por vínculos familiares, comerciales, compadrazgos, etc. Así, las movilidades no se dan únicamente de Guatemala a México, sino la movilidad de México hacia Guatemala también es una constante, muchas veces buscando servicios o insumos que no encuentran en “su lado”, por lo que pasan “al otro lado” y esto se ve reforzado por la previa construcción de redes que, en un momento de emergencia como este, es la base que les proveerá refugio y seguridad.
A estas poblaciones que les denomino ciudades (o poblados) sustentácula/os, no son más que localidades colindantes de frontera que permiten la recepción, integración y bienestar dentro de las dinámicas perifronterizas, frente a procesos de violencia (directa o indirecta) y que serían atractivas únicamente para la comunidad que busca elementos mínimos de subsistencia, que les permitan mejorar ciertas condiciones[4], ya sea en la vida cotidiana o en una emergencia, como la actual. Este refugio ante emergencias lo podemos encontrar en varios casos recientes de la frontera México- Guatemala, como el refugio de los uniónjuarenses (Chiapas) a la población de Yalú (Guatemala) por los terremotos focalizados en 2014 y hoy, en el refugio en Cuilco, Guatemala a sus vecinos de Amatenango de la Frontera, sólo por poner dos ejemplos.
Otro elemento a comprender es el por qué los números no están cuadrando de lo dicho al inicio por el Gobierno de Guatemala, con lo reconocido por el gobierno mexicano y finalmente un número “oficial”, consensuado entre ambas naciones. Al inicio se mencionó que eran entre 500 y 600 personas las desplazadas y el gobierno mexicano sólo reconoció 250, en la mañanera del 26 de julio de 2024[5]. Se parte que, el gobierno guatemalteco (y por ende el mexicano) está tomando sólo en cuenta el registro de la población que está albergada en la Escuela de la aldea La Laguna, en ampliación Nueva Reforma, Cuilco, o bien, alguna otra persona/familia que está refugiada en casa de conocidos, pero si se ha registrado para el efecto de su reconocimiento como refugiado y la recepción de los apoyos que esto significa. Hasta el día 28 de julio, en el albergue se encontraban 249 personas, que estaban siendo atendidas por la coordinación de diversas instancias gubernamentales, entre ellas Migración, Ministerio de Salud, elementos de seguridad ciudadana, autoridades locales (Alcaldía de Cuilco y Gobernación Municipal de Huehuetenango), etc.
Sin embargo, como suele pasar en estos casos, existe un subregistro. Estamos hablando de personas que salieron temerosas de su poblado y lo que más desean es guardar su integridad y esto significa, pasar desapercibidos o al menos, ser lo menos visibles e identificables. Posiblemente no estén concentrados sólo en esa aldea de Cuilco, sino distribuidos en otros poblados de ese municipio, e incluso, otros municipios colindantes (sin olvidar que hay desplazados internos que están moviéndose dentro de México). Coincidentemente, este refugio está atravesado por un proceso previo de desplazamiento de violencia: el refugio de los guatemaltecos en tierras mexicanas en los 80. Una buena cantidad de pobladores de estas regiones de frontera, son personas que al igual que lo que hoy sucede, huyeron de la violencia del conflicto armado interno y se refugiaron en las colindancias del lado mexicano. Tras la firma de la paz, muchos guatemaltecos volvieron, pero otros tantos se quedaron en el lado mexicano y obtuvieron la ciudadanía a través de medios legales o la compra de documentos, esta última práctica solía ser común y relativamente fácil hasta hace poco. Otros tantos, son generaciones de refugiados nacidas en México y bien, tienen doble nacionalidad o solamente la nacionalidad mexicana, pero con todas las redes familiares en “el otro lado” [6]. Por ello, se están albergando de manera silenciosa en casas de huehuetecos con los que tienen lazos familiares siendo invisibles a los registros oficiales.
Ante ello, nos parece iluso la postura de una buena parte de los medios de comunicación (guatemaltecos y mexicanos) que limitan su análisis a sólo una u otra parte de la frontera: Por un lado, el proceso violento en el lado mexicano parece que desaparece en el lado guatemalteco, y a su vez, en la narrativa sobre el refugio de los mexicanos en el lado guatemalteco da una percepción de que no hay una relación fronteriza y procesos acumulativos de violencia compartida, la que también les ha trastocado por muchísimos años la vida y cotidianidad a los habitantes en esa región transfronteriza[7].
No es casualidad que desde los 90, se haya visto presencia de narcos mexicanos instalados en Guatemala y conocido sus alianzas con los cárteles locales, como los Huistas (que controlan esa zona huehueteca). Tampoco es casualidad que, dentro de las personas muertas en los enfrentamientos de los últimos años en territorio fronterizo mexicano, hayan sido identificados ciudadanos guatemaltecos. Es sabido que fueron ex kaibiles, quienes instruyeron al Jalisco Nueva Generación en tácticas de guerra (y que son también parte de sus integrantes). No es extraño que encontremos en las estrategias de terror, prácticas que los guatemaltecos conocemos muy bien y que nos recuerdan las estrategias contrainsurgentes vividas en el conflicto armado interno, que no desaparecieron sino se han reconfigurado, las que siguen dejando graves violaciones a los derechos humanos. Así, el control social de la vida comunitaria, la cooptación de líderes o funcionarios en las poblaciones conflictuadas, las alianzas con empresas extractivas, desaparición o ejecución de líderes comunitarios, entre otras, son rasgos y raíces comunes en la región transfronteriza.
No quiero hacer un símil de la situación del refugio guatemalteco con el que hoy se origina en México: se reconoce que estos procesos son violencias diferentes, contextos diferentes, temporalidades diferentes, pero si abogo al entendimiento de estos procesos conectados en el tiempo y que son producto de procesos globales, más que locales y que las futuras estrategias de resistencias desde las poblaciones y acciones de los gobiernos, tampoco podrán ser pensadas desde una sola localidad, sabiendo que, lo que hoy nos estalla en el lado mexicano, mañana puede hacerlo en el lado guatemalteco.
Como cierre y con el afán de no ver todo desde el dolor, rescato un hilo que nos conecta en el tiempo a ambos países, no desde la violencia, sino desde el acto más digno que pueda tenerse entre los pueblos…, el de la solidaridad. Si algo ha volcado la ayuda en Guatemala hacia el pueblo mexicano en este momento, es el recuerdo de la solidaridad que el pueblo mexicano tuvo con los desplazados y refugiados guatemaltecos en los 80. El llamado común es el de retribuir lo que la gente mexicana proveyó a esos miles de personas que, en su momento, tenían que salir de Guatemala o perdían la vida.
[1]Investigadora posdoctoral en el grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur, Tapachula
[2] https://www.acnur.org/mx/tendencias-globales#:~:text=A%20nivel%20global%2C%201%20de,de%20cada%20125%20personas%20desplazadas).&text=M%C3%A1s%20de%20117%2C3%20millones,fuerza%20a%20finales%20de%202023.
[3] Se puede acceder a más información al respecto en el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región de Frontera de Chiapas”, la página de los medios digitales Chiapas Paralelo y Rompevientos T.V, por ejemplo.
[4] https://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/catalogo/2618-migraciones-forzadas-debates-desde-america-latina-y-el-caribe-nomadas-54/vida-cotidiana-memoria-y-agencia/1100-ciudades-sustentaculas-refugio-economico-social-mexicano-ante-la-violencia-estructural-guatemalteca
[5] Conferencia mañanera del 26 de julio del 2024 (a partir del minuto 2:05:36) https://www.youtube.com/live/i5YmViZ1q24
[6] Reporte del 27 de junio de 2024 de la Asociación Pop No’j
[7] En la participación de Enriqueta Lerma el día de ayer, 27 de julio de 2024, para una actividad del Museo Jtatik Samuel, la investigadora realiza un análisis profundo de las implicaciones históricas que se involucran en el caso de violencia por narco en la frontera y que puede ser una fuente importante para ampliar la información https://www.facebook.com/100064616127317/videos/466347546168021?locale=es_LA
TEXTO PUBLICADO EN: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2024/07/los-mexicanos-refugiados-en-guatemala-movilidades-que-salvan/