
Compartimos la entrevista realizada a Alejandro Ortega-Argueta, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad ECOSUR, quien platicó acerca de la construcción de puentes entre la ciencia y la práctica de la conservación biológica.

Compartimos la entrevista realizada a Alejandro Ortega-Argueta, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad ECOSUR, quien platicó acerca de la construcción de puentes entre la ciencia y la práctica de la conservación biológica.
Vera Camacho-Valdez, Rocío Rodiles-Hernández, Darío A. Navarrete-Gutiérrez, Emmanuel Valencia-Barrera
Las plantaciones de palma aceitera se están expandiendo en América Latina debido a la demanda mundial de alimentos y biocombustibles, y gran parte de esta expansión se ha producido a expensas de importantes ecosistemas tropicales. Sin embargo, existe un conocimiento limitado sobre los efectos en los ecosistemas acuáticos cercanos a los paisajes dominados por la palma aceitera. En este estudio, utilizamos imágenes Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI e imágenes de alta resolución en Google Earth para mapear la extensión actual de las plantaciones de palma aceitera y determinamos la cobertura del suelo anterior al uso de la tierra (LULC) en la cuenca del río Usumacinta como un caso. Sitio de Estudio. Además, evaluamos la proximidad del cultivo con los ecosistemas acuáticos distribuidos en las llanuras aluviales del Usumacinta y sus posibles efectos. Con base en nuestros hallazgos, el cambio más significativo se caracterizó por la expansión de las áreas de cultivo de palma aceitera principalmente a expensas de la selva tropical regional y tierras previamente intervenidas (ej. vegetación secundaria y agricultura). Aunque la clase de ecosistema acuático (p. ej., ríos, lagunas y canales) disminuyó en superficie alrededor de un 3 % durante el período de estudio (2001–2017), el cambio no se debió a la expansión de las tierras de palma aceitera. Sin embargo, encontramos que más del 50% de los cultivos de palma aceitera están cerca (entre 500 y 3000 m) de ecosistemas acuáticos y esto podría tener impactos ambientales significativos en la calidad del agua y los sedimentos. Los cultivos de palma aceitera tienden a concentrarse espacialmente en la ecorregión del Alto Usumacinta (Guatemala), que es reconocida como un área de importante endemismo de peces.
El pasado 9 de mayo, Birgit Schmook, coordinadora de la Maestría en Ecología Internacional (MEI) y Salima Machkour, coordinadora de Posgrado en la Unidad Chetumal, dieron la bienvenida de manera presencial a las y los estudiantes que ingresaron este año a la MEI y al doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable.

La Maestría profesional en Ecología Internacional, reconocida por el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT, es un programa impulsado por la Université de Sherbrooke y El Colegio de la Frontera Sur. La generación 2022 está conformada por 8 estudiantes —6 mujeres y 2 hombres—, 2 de nacionalidad mexicana, 1 española, 4 canadienses y 1 francés.
Las personas que cursarán el doctorado en Ciencias en la Unidad Chetumal son 5 estudiantes (2 mujeres y 3 hombres).
Este evento se realizó con la intención de reactivar la integración y convivencia de la comunidad estudiantil, docente y personal administrativo del posgrado después de dos años en que no hubo actividades presenciales debido a la pandemia.

Roberto Alexander Fisher Ortíz, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Agricultura, Sociedad y Ambiente (Generación 2020-2021) en la Unidad San Cristóbal, obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el 11 de mayo, con la tesis Factores potenciales de resiliencia al cambio climático en cacaotales de México.
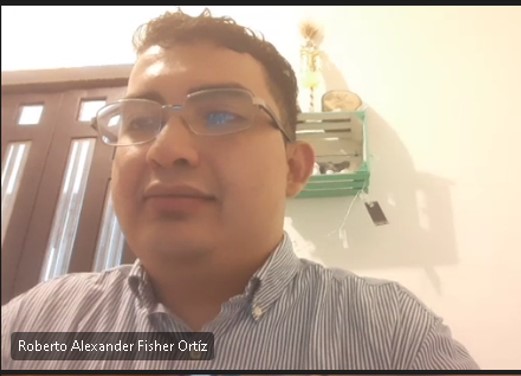
El cacaotal se ha clasificado tanto como un sistema vulnerable ante el cambio climático (CC), y como resiliente debido a que es un sistema a pequeña escala. A través de la resiliencia podemos conocer como un sistema reacciona ante una perturbación manteniendo sus elementos y procesos centrales.
Mediante esta tesis se analiza la potencial resiliencia de los cacaotales en México, considerando seis factores: la capacidad adaptativa mediante saberes contemporáneos e innovación científica; y cuatro factores estructurales: agrobiodiversidad, autorregulación socioecológica, autoorganización social y capital.
Se realizó un estado del arte sobre el cacaotal y su resiliencia a través del análisis de 249 documentos. La información se vació en una base de datos con los seis factores de resiliencia como códigos y como séptimo código las implicaciones del CC para el cacaotal.
Tanto en la innovación científica como en los saberes contemporáneos se encontraron iniciativas ante diversas problemáticas (alta capacidad adaptativa). En cuanto a los factores estructurales, en el cacaotal encontramos una gran biodiversidad que a su vez conserva los procesos y servicios ecosistémicos (alta agrobiodiversidad y autorregulación socioecológica). Respecto a la autoorganización, se encontró una gran diversidad de actores, pero con una baja cooperación y alta desconexión (baja). Por último, el capital es bajo, ya que es un sistema poco rentable, salvo pocos casos, y la juventud prefiere no incorporarse a la actividad.
Para fortalecer la resiliencia se propone el crear espacios que fortalezcan la autoorganización mediante el diálogo de saberes, así como el transitar hacia esquemas agroecológicos y más justos. Aún hay diversas partes del sistema y su resiliencia que no se han comprendido del todo, como la vida inmaterial de los cacaoteros, sus vínculos interfamiliares e intercomunitarios, la historia ambiental del cacaotal, su diversidad funcional y de respuesta, y diagnósticos económicos holísticos.

El consejo tutelar estuvo conformado por la Dra. Elda Miriam Aldasoro Maya (directora de tesis), Dr. Ulises Rodríguez Robles (codirector) y Dra. María Lorena Soto Pinto (asesora). Fueron sinodales: Dr. Eduardo Bello Baltazar, Dra. Elsa Chávez García, Dr. Orlando López Báez y Dr. Manuel Jesús Cach Pérez.
Videos del examen
Examen de grado de maestría – Roberto Alexander Fisher Ortíz.mp4
Deliberación Examen de grado de maestría – Roberto Alexander Fisher Ortíz.mp4

Compartimos la entrevista realizada al maestro Trinidad Alemán Santillán, técnico académico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente ECOSUR, quien habló acerca de la soberanía alimentaria y del trabajo de las comunidades para alcanzar esta independencia.
Participan: José Ernesto Sánchez Vázquez, Investigador del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, Grupo académico Biotecnología Ambiental, Unidad Tapachula
Cristina Gordillo Marroquín, estudiante de del doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Salud, Equidad y Sustentabilidad (Generación 2018 – 2021) en la Unidad San Cristóbal, obtuvo el grado de doctora en Ciencias con la tesis denominada Uso de Nanopartículas Magnéticas Eléctricamente Activas para el diagnóstico rápido y de bajo costo de Tuberculosis Pulmonar en Chiapas, México.

La tuberculosis es la segunda causa de muerte por un solo agente infeccioso a nivel mundial. A pesar de su reducida sensibilidad, la baciloscopía (BK) es el principal método diagnóstico para detectarla en países de bajos y medianos ingresos, con tasas de morbi-mortalidad por TB muy elevadas.
En esta tesis se evaluó y estandarizó un innovador método basado en Nanopartículas Magnéticas Eléctricamente Activas biofuncionalizadas con glicanos (GMNP, por sus siglas en inglés) −que hemos llamado Ensayo de Biodetección Colorimétrica basado en Nanopartículas Magnéticas (NCBA, por sus siglas en inglés)−, para detectar Mycobacterium tuberculosis.
Los objetivos de este estudio fueron estandarizar el uso de GMNP para la detección, captura y concentración de células de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) en muestras de esputo e identificar y optimizar la concentración de Tween 80 para dispersar complejos GMNP-Mtb y facilitar la cuantificación de Mtb por microscopía. Para ello se realizaron varios experimentos en muestras de esputo positivas a TB, entre BK, NCBA (en diferentes concentraciones de GMNP) y NCBA con Tween-80 (en diferentes concentraciones y tiempos de incubación). Los resultados obtenidos mostraron que el uso de una solución homogeneizante de Hidróxido de Sodio 0.4%/N-acetil-L-cisteína 4% [1:1] y concentraciones de GMNP ≤1,5 mg/mL mejoran la cuantificación de bacilos en comparación con la BK. Con dicha solución fue posible reclasificar los campos negativos por BK, de escasos a 3+ (25.4-65.3%); de escasos, a positivos a 1+ y 2+ (16.0-38.2%); y de 1+, a 2+ y 3+ (11.2-27.1%) por NCBA. La inclusión de Tween-80 (al 5% durante tres minutos), aumentó la cuantificación de bacilos 445% respecto a la BK y 199% respecto al NCBA.
El uso de GMNP son una herramienta de gran potencial para diagnosticar tuberculosis de forma rápida y segura en regiones con recursos limitados.

El consejo tutelar conformado por el Dr. Héctor Javier Sánchez Pérez, (Director de Tesis), Dra. Evangelyn C. Alocilja (Asesora de Tesis), Dr. Anaximandro Gómez Velasco, (Asesor de Tesis) y Dra. Griselda Karina Guillén Navarro (Asesora de Tesis). Fungieron como sinodales: Dr. Juan Carlos Nájera Ortiz, Dra. Elia Diego García y Dr. Benito Salvatierra Izabá
Luis Damián Ramírez Guillén, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Entomología Tropical (Generación 2020-2021) en la Unidad San Cristóbal, obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, este 9 de mayo, con la tesis denominada Revisión taxonómica de la familia Scoliidae (Insecta: Hymenoptera) en México.

La familia Scoliidae se encuentra representada por aproximadamente 560 especies en todo el mundo, de las cuales, 64 se han registrado en América. A pesar de ser cosmopolitas, la mayor diversidad de estas avispas se concentra en la región Pantropical.
En general se sabe que las hembras de estas avispas paralizan y ovipositan sobre larvas de escarabajos de la familia Scarabeidae, Passalidae y Lucanidae. Sin embargo, la biología de la mayoría de las especies permanece desconocida. De igual manera, la taxonomía de los escólidos ha sido señalada como una de las menos comprendidas y peorestudiadas dentro de la superfamilia Scolioidea.
Las claves para especies de América están limitadas a ciertas regiones, muestran descripciones ambiguas y carecen de imágenes. Esto ha restringido el conocimiento sobre el estatus de conservación, la riqueza y ecología de estas avispas; especialmente en México, donde no existen tales estudios sobre Scoliidae.
En este trabajo se revisó, homologó y enlistó por primera vez a las especies de Scoliidae para México. Los ejemplares provinieron de 12 colecciones entomológicas dentro del país. En total, se examinaron 800 especímenes clasificados en 24 morfoespecies de nueve géneros. Se presentan las diagnosis para cada especie, información biogeográfica, así como la primera clave taxonómica para las especies mexicanas. La especie Stygocampsomeris servillei Guérin es nuevo registro a nivel de género, haciendo un total de 31 especies de Scoliidae para México. Se amplía el número de estados con registros de distribución, pasando de 12 a 30 estados de la República Mexicana.
Este trabajo representa el primer paso hacia el conocimiento taxonómico, faunístico y biogeográfico de la familia Scoliidae en México. En general, esta familia está poco representada en la mayoría de las colecciones entomológicas mexicanas. Los ejemplares son escasos y frecuentemente se encuentran en mal estado de preservación. El muestreo sistemático y la preservación apropiada de ejemplares ayudaría a realizar futuras revisiones, así como la posible integración de información genética que permita hacer una aproximación sistemática integral. Es probable que existan registros de especímenes en colecciones fuera del país, mismos que son imprescindibles para construir bases de dados robustas y actualizar la presente información.

El Consejo Tutelar estuvo conformado por el M. en C. Benigno Gómez y Gómez (director de tesis), Dr. Armando Falcón Brindis (codirector) y Dr. Alfonso Ángel González Díaz (asesor) y así como a sus sinodales: Dr. Salvador Hernández Moreno, Dr. Guillermo Ibarra Núñez, Dr. Eduardo Rafael Chamé Vázquez y M. en C. Jorge Alfredo Mérida Rivas, quienes comparten esta enorme satisfacción por el logro académico obtenido.
Vínculos de los videos
Neptaí Ramírez-Marcial y Mario González-Espinosa
Departamento de Conservación de la Biodiversidad
En este artículo se presenta una breve narrativa del papel jugado por distintas personalidades e instituciones académicas que han contribuido a los estudios de ecología vegetal en el estado de Chiapas. El relato no es exhaustivo, pero pretende trazar una línea con profundidad histórica que representa cabalmente los temas y épocas en las que ocurrieron dichas investigaciones. Gran parte de los estudios de ecología vegetal contemporánea que se lleva a cabo en Chiapas reconoce la contribución de naturalistas y exploradores, que sin necesariamente pretenderlo, cimentaron una base de conocimientos descriptivos que han facilitado el abordaje actual de temas con mayor incidencia en la búsqueda de soluciones a múltiples problemáticas ambientales presentes en la entidad.

Lee el artículo completo publicado en el Boletín de la Sociedad Cientifica Mexicana de Ecología (SCME): https://scme.mx/wp-content/uploads/2022/05/7-Neptali%CC%81-y-Mario-mayo-2022.pdf