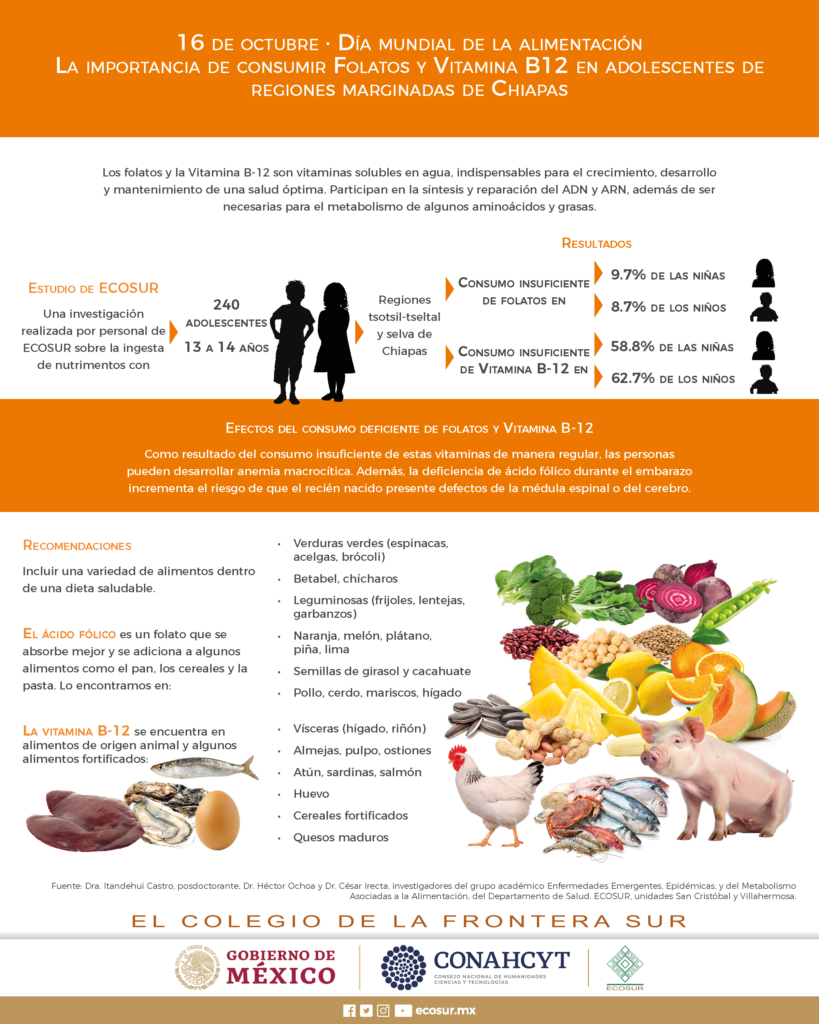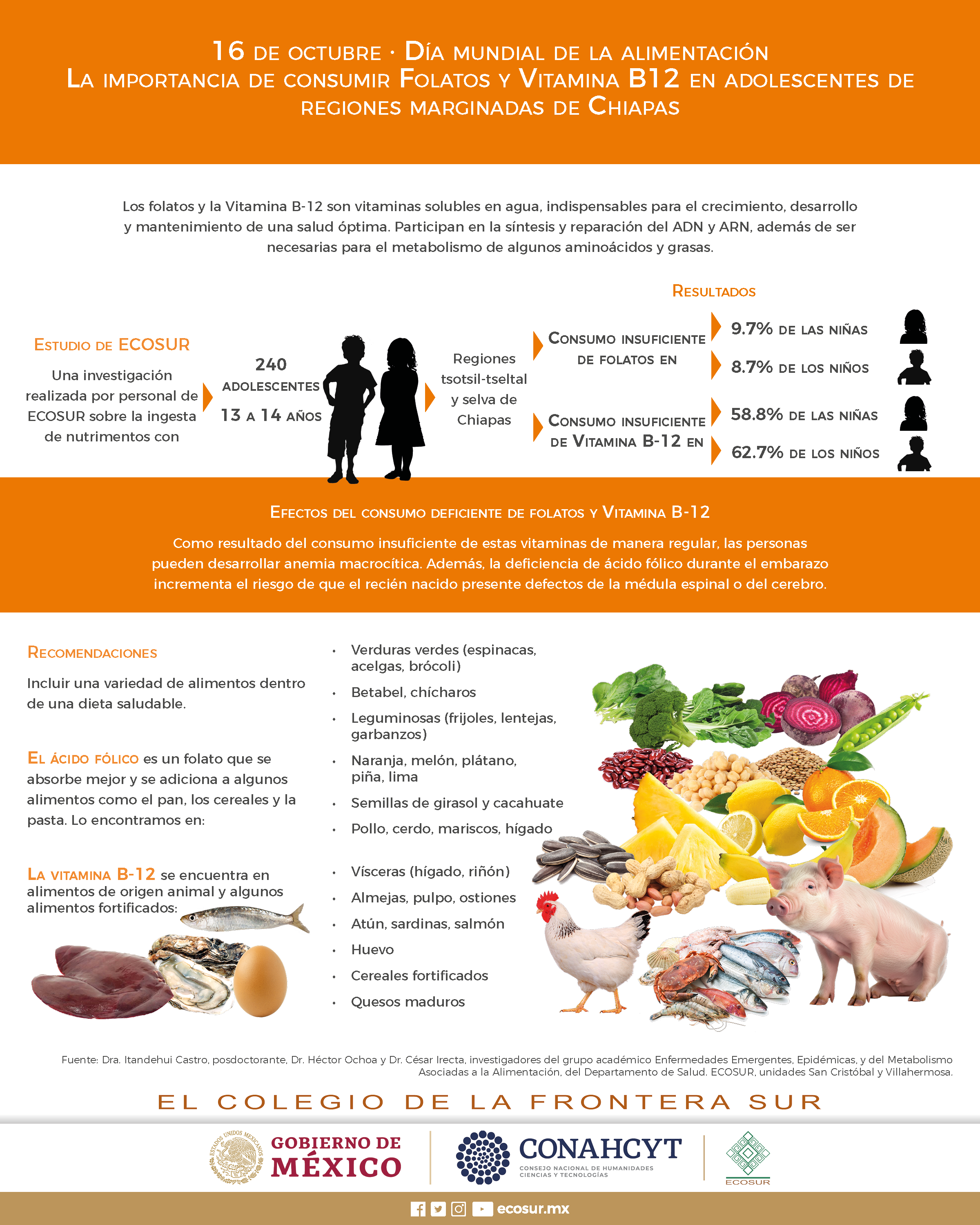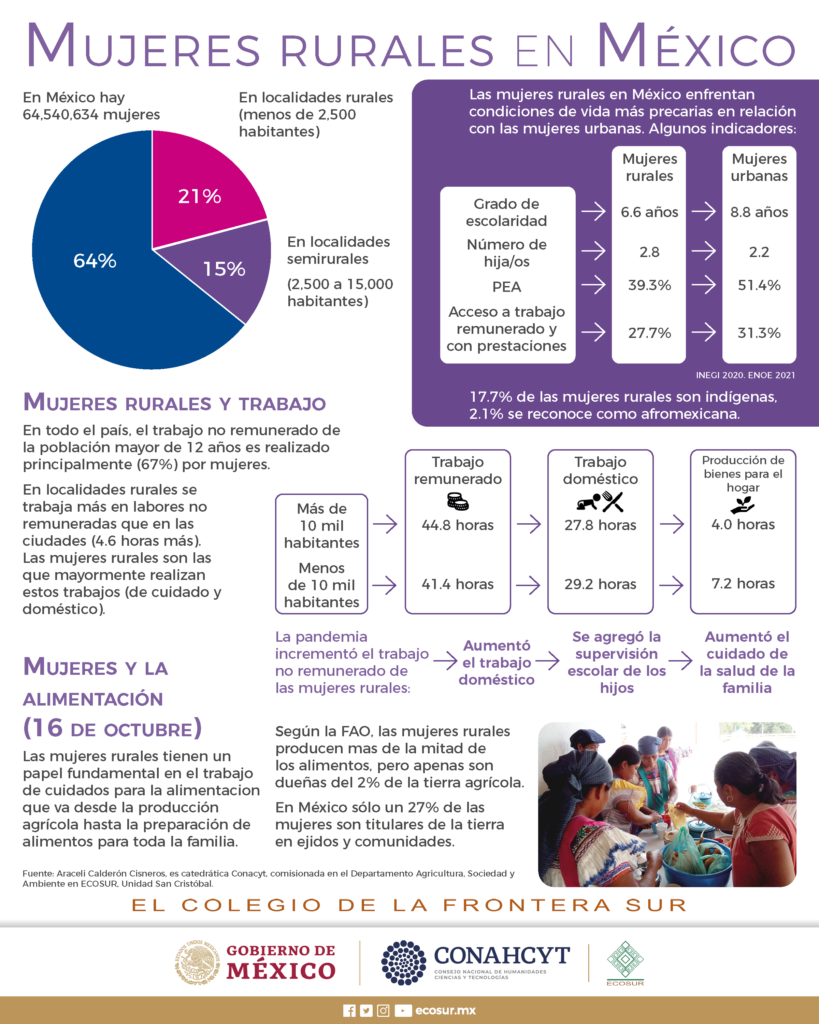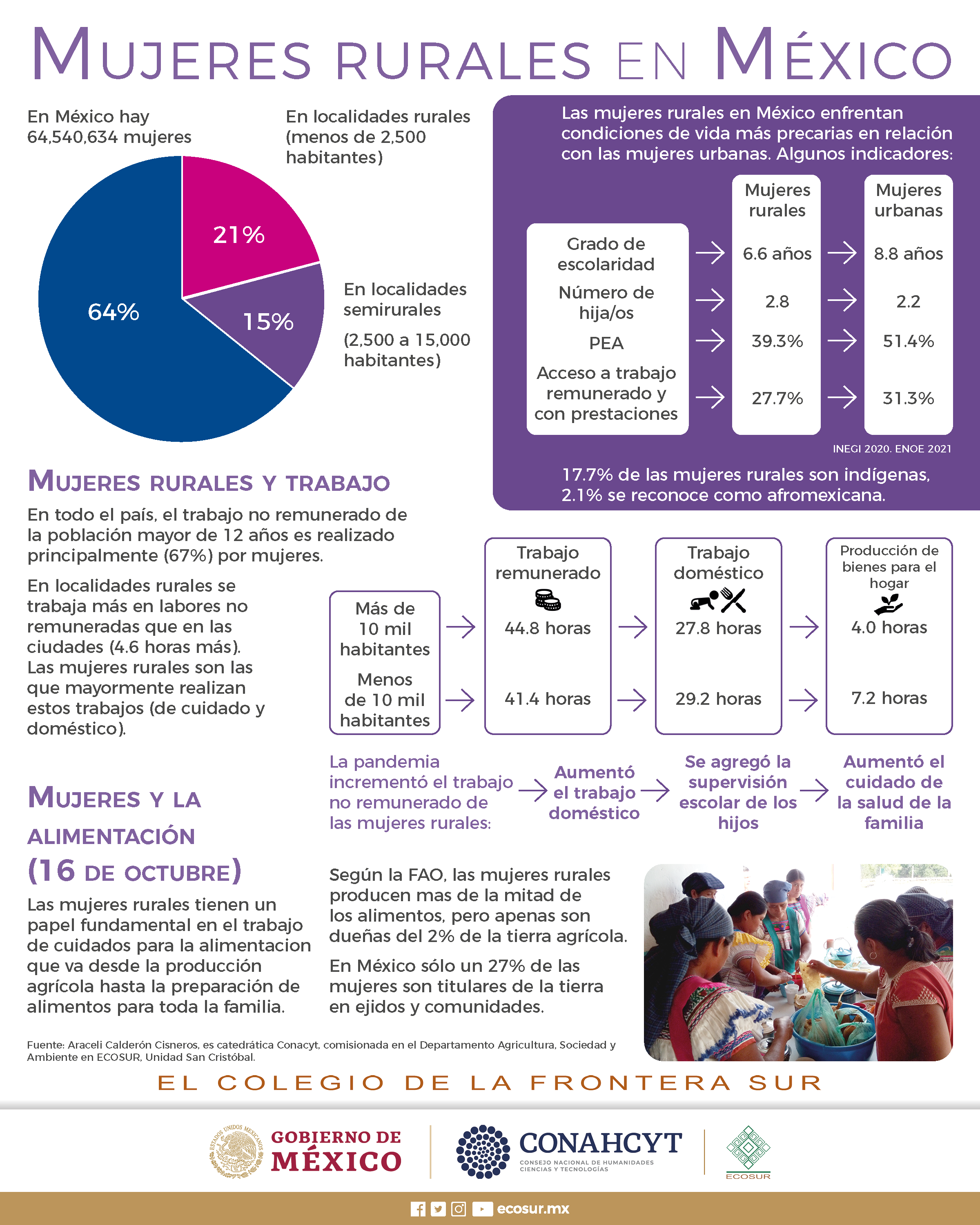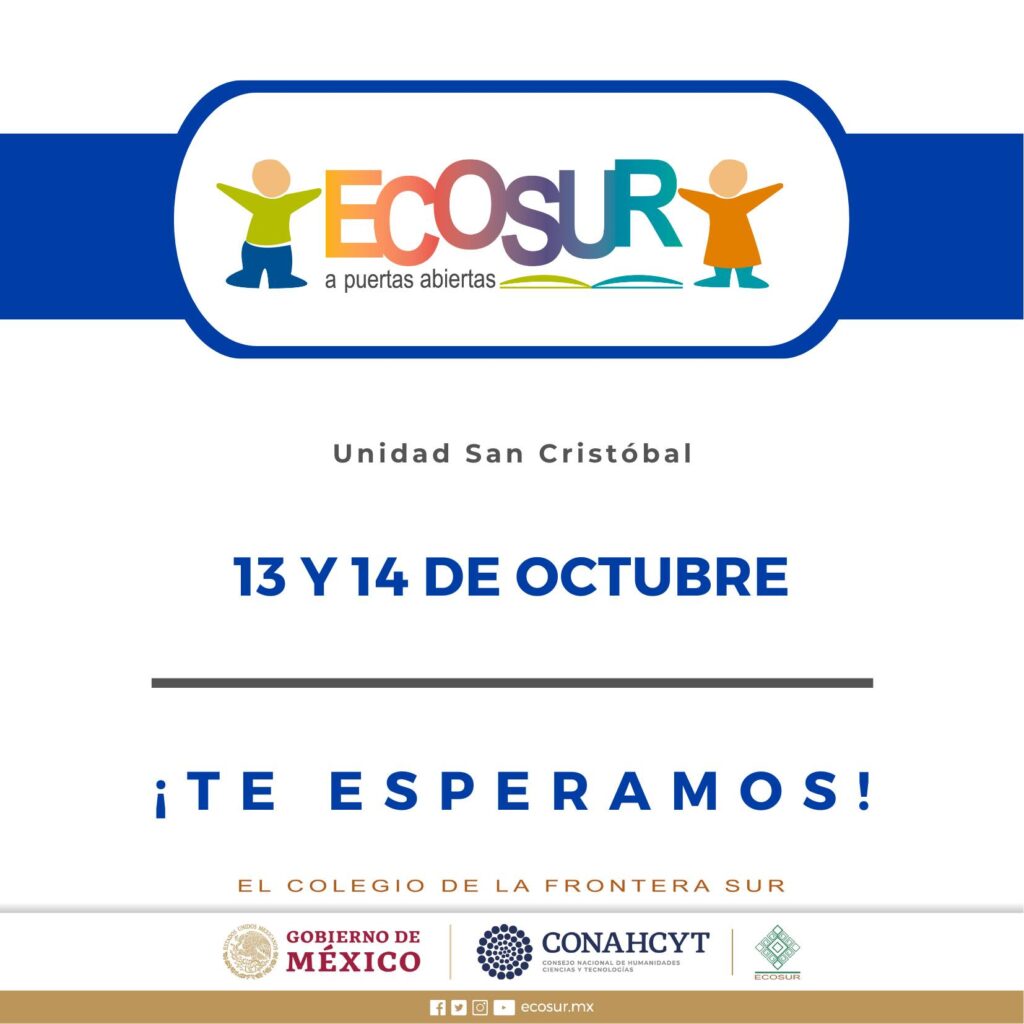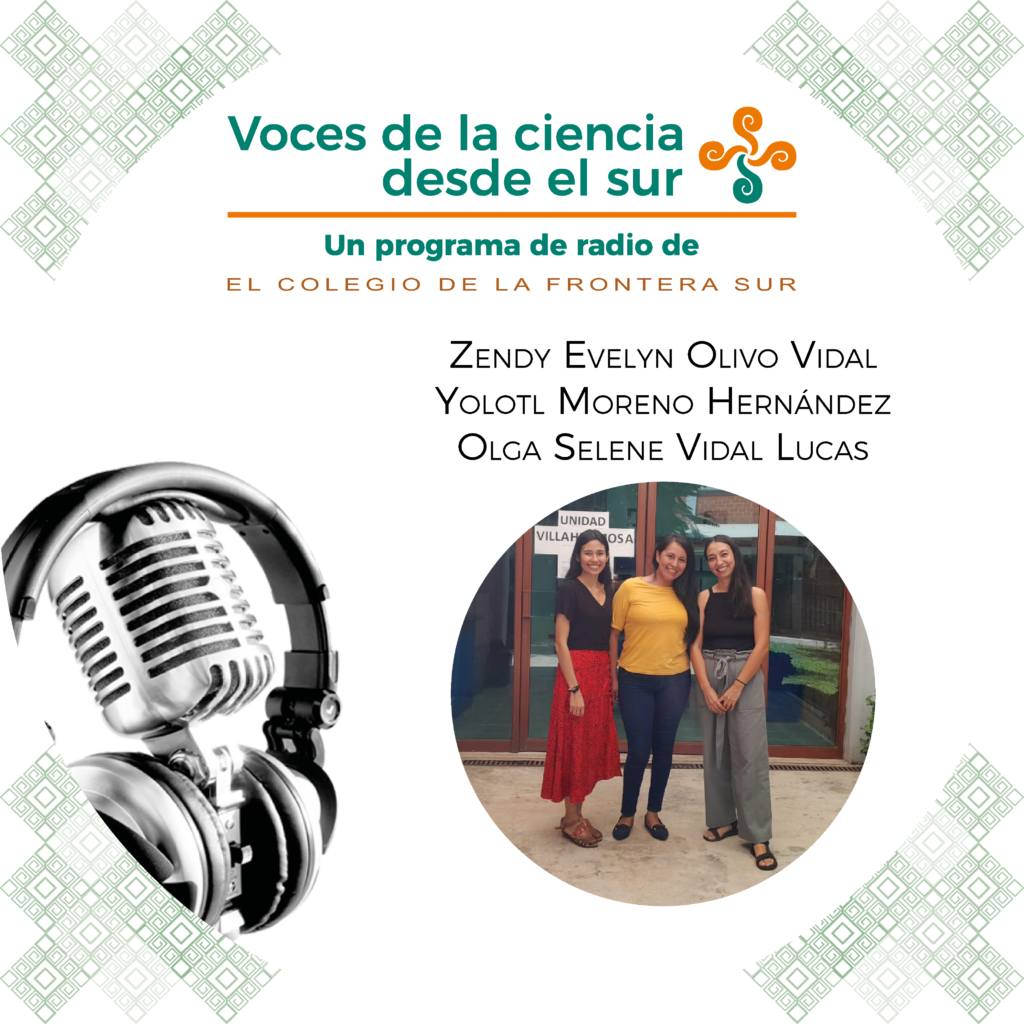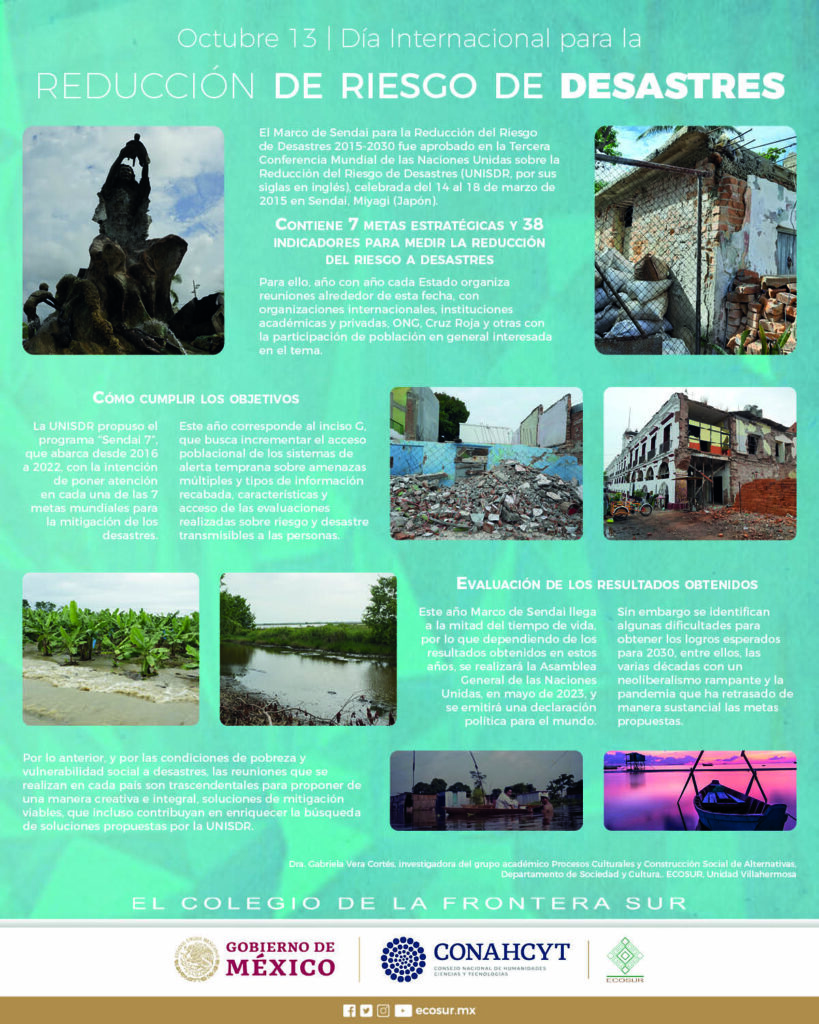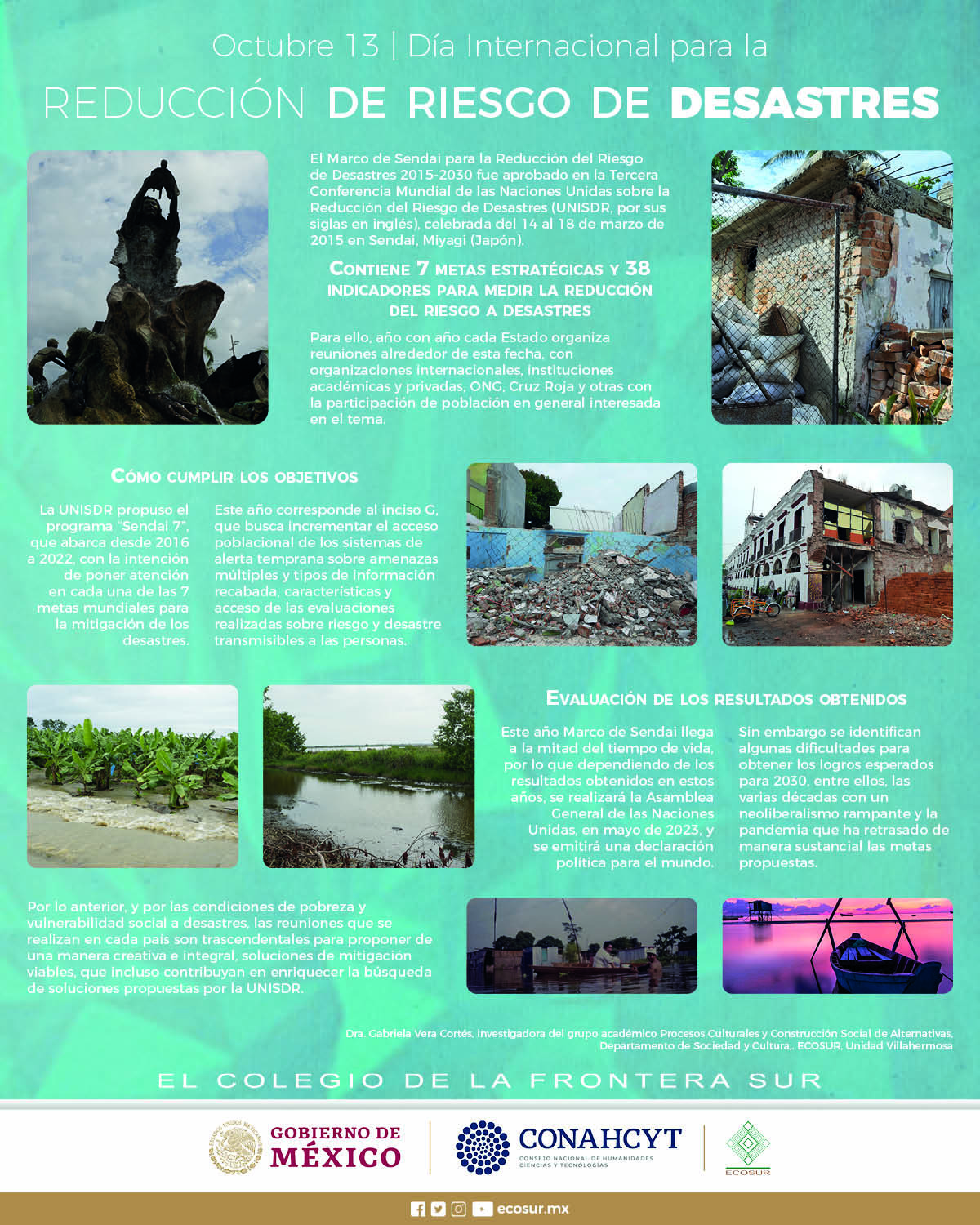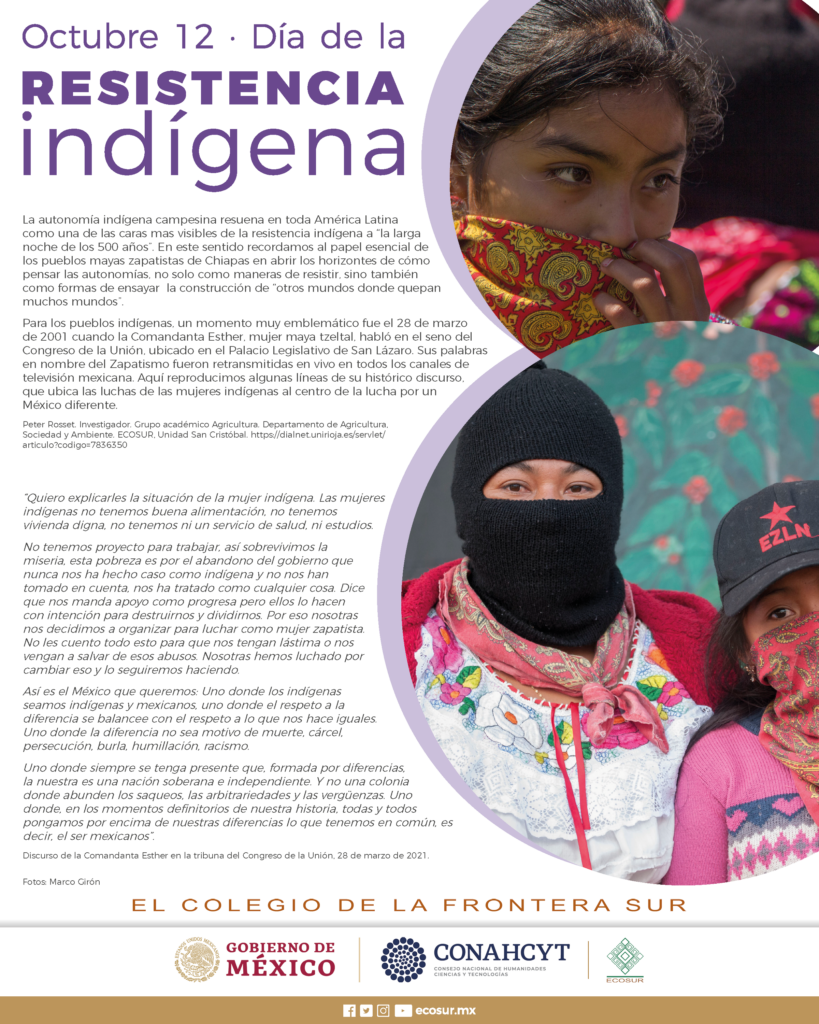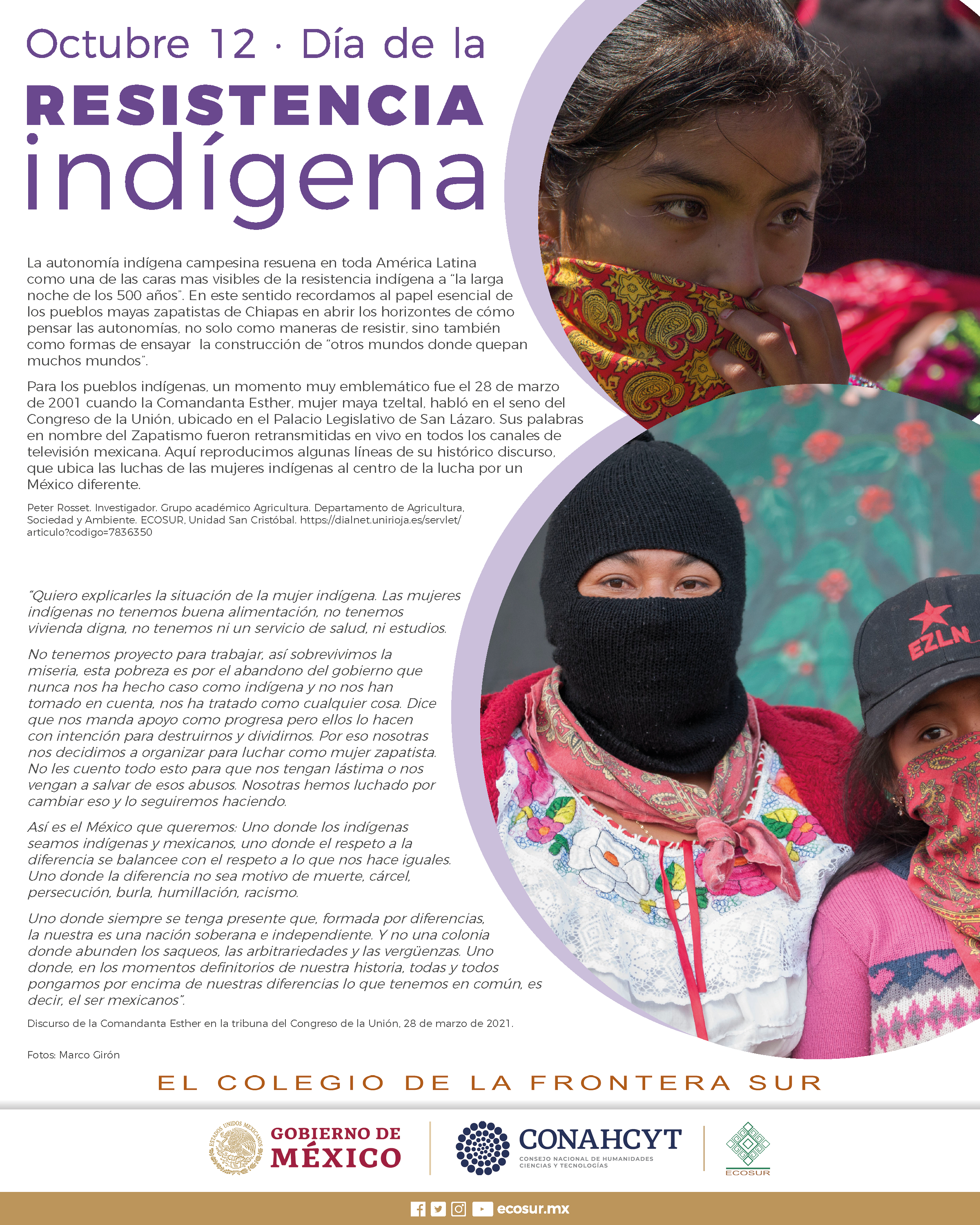Carla Zamora, especialista en dinámicas socioterritoriales desde la violencia y académica del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señala que la población está atrapada en una guerra entre cárteles y grupos de poder de la que no se sabe cuál es el saldo.
“No se sabe cuál es el impacto real de todo esto, de los enfrentamiento no se conoce el número de personas que pierden la vida, tampoco se tiene un número real de desaparecidos, lo que se reporta en las cifras oficiales es apenas una parte de la realidad, incluso han aparecido algunas fosas clandestinas cerca de Comitán y de eso no se habla”, dice Zamora.
NOTA PUBLICADA EN https://www.nmas.com.mx/estados/chiapas-la-violencia-que-amenaza-con-desbordarse