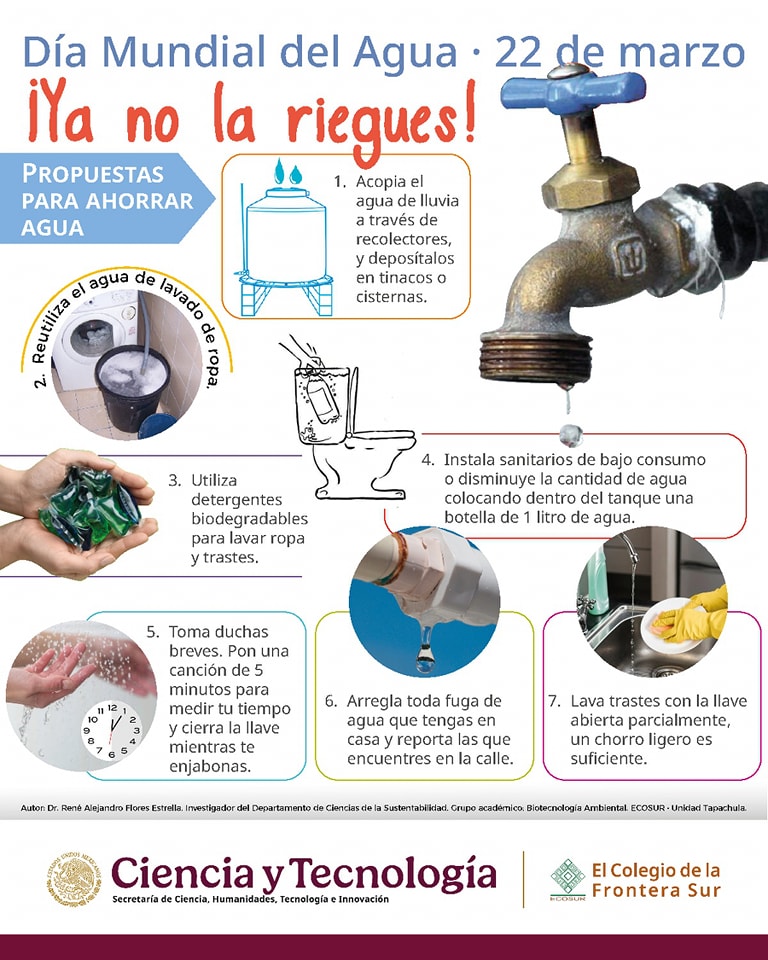Sarai Miranda Juárez SECIHTI-ECOSUR
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 da cuenta de la participación de la niñez mexicana en las actividades laborales y permite observar que el trabajo infantil en México está influenciado por dos factores: ser hombre y trabajar en el sector agropecuario. Actualmente 33% del total de las niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hacen en el sector agrícola donde se concentra el mayor porcentaje de participación.
En México, las familias jornaleras son en su mayoría indígenas y se caracterizan por vivir en pobreza extrema en sus comunidades de origen. Desde entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas se presenta una migración temporal hacia destinos con mayor producción agroindustrial de exportación, sobre todo hacia aquellos destinos que se han especializado en productos de vanguardia como hortalizas, frutas y flores.
El trabajo en el campo es un claro ejemplo de que desde edades tempranas se presenta la división del trabajo por género; las labores agrícolas son ocupaciones consideradas mayoritariamente masculinas. Si bien a las mujeres y a las niñas se les asignan tareas asociadas al cuidado de los otros y al mantenimiento del hogar, muchas de ellas participan también del trabajo agropecuario lo que no las exenta de los quehaceres domésticos. Ello posibilita la reproducción de la fuerza de trabajo masculina.
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 da cuenta de la participación de la niñez mexicana en las actividades laborales y permite observar que el trabajo infantil en México está influenciado por dos factores: ser hombre y trabajar en el sector agropecuario. Actualmente 33% del total de las niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hacen en el sector agrícola donde se concentra el mayor porcentaje de participación.
La práctica del trabajo infantil en el sector agropecuario es heterogénea, es común identificar al grueso de quienes se dedican a las labores de este sector como jornaleros agrícolas, no obstante, tanto la literatura especializada como los datos estadísticos muestran diversidad de modalidades de participación. En este sentido, podemos analizar los datos en la ENTI 2022 a partir de la posición de la ocupación. Con lo que se observan básicamente dos modalidades: los trabajadores no remunerados (54%) que hacen referencia al trabajo familiar y de traspatio, es de cir, los “trabajadores familiares”; y, por otro lado, los trabajadores subordinados y remunerados (44%) es decir, los “jornaleros”. Que son aquellos que trabajan para un patrón que no es su familiar.
Este 44% es el grupo de niñas, niños y adolescentes que debería ser considerado en las políticas públicas para impactar en su disminución, porque no están dentro de la lógica de trabajo familiar y se ocupan en los cultivos comerciales y en las producciones con características propias de empresas capitalistas. Además, en su mayoría es trabajo adolescente, de hecho, las estadísticas muestran que a mayor edad mayor participación laboral, sin embargo, su presencia en este tipo de trabajo inicia desde los 12 años, cuando la edad permitida por la ley es a partir de los 15 años. ¿Quiénes están obteniendo ganancias y plusvalía del trabajo adolescente?
Ello lo podemos contestar observado algunas características del trabajo adolescente. 33.4% trabajan de tiempo completo como jornaleros agrícolas; 25% se desempeñan en unidades económicas de más de 11 personas (no es trabajo familiar); 99% lo hacen en unidades económicas que no cuentan con un local, es decir que trabajan al aire libre, bajo el sol y bajo condiciones climáticas difíciles; 73% recibe un ingreso de hasta un salario mínimo y solo 2.2% reportaron ganar más de dos salarios mínimos. ¿No será que son los empleadores más capitalizados quienes se benefician de este trabajo?
Por otra parte, cuando se les pregunta sobre los motivos por los que trabajan, la mayoría expresa que lo hacen para hacer frente a sus propios gastos (37%) y otro tanto afirma que trabaja debido a que en su hogar se requiere de su aportación económica, con lo que se observa la práctica del trabajo adolescente como una estrategia de supervivencia de los hogares.
De hecho, 75% de los adolescentes que se desempeñan como jornaleros agrícolas reportan que contribuyen con una parte de sus ingresos a sus hogares. Para los adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas existen ciertas consecuencias de dejar de trabajar, por ejemplo, para 50% el hogar tendría que destinar dinero para los gastos del niño o adolescente que trabaja y en 33% de los casos el hogar se vería afectado en términos de ingresos económicos. Estas respuestas deberían servir para flexibilizar las políticas públicas de erradicación. La experiencia ha mostrado que es inútil prohibir y estigmatizar cuando se trata de problemáticas con causas de orden estructural que requieren medidas más globales que la simple prohibición.
Al respecto, cabe señalar que 74% de los adolescentes jornaleros agrícolas no ha recibido ninguna ayuda del gobierno como por ejemplo una beca para estudiar o algún programa social, con lo que observa que las políticas públicas para incidir en la erradicación del trabajo infantil y adolescente no están atendiendo las causas primeras de la problemática.
La reflexión que se deriva de los datos duros tiene que ver con la efectividad de las actuales políticas públicas de erradicación del trabajo infantil. Es evidente que las medidas actuales no están siendo de utilidad ya que no atacan las causas que originan la incorporación temprana de los adolescentes al trabajo jornalero, tampoco se han identificado ni sancionado a los empleadores, que por cierto son los productores más capitalizados.
Si los datos duros nos muestran que el trabajo adolescente en México es masculino y mayoritariamente en el sector agrícola, entonces ¿por qué solo se intenta disminuir el trabajo infantil en el comercio informal? •
Artículo publicado en la Jornada del Campo #210, 15 de marzo 2025. pag. 20