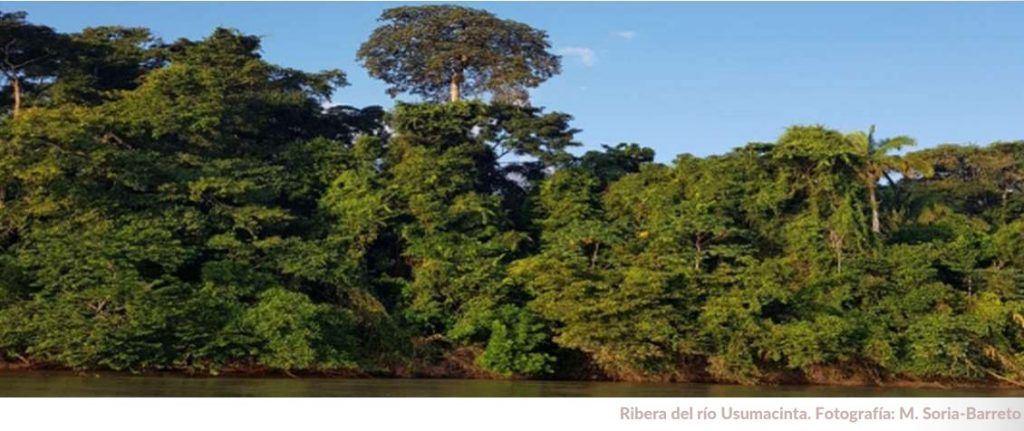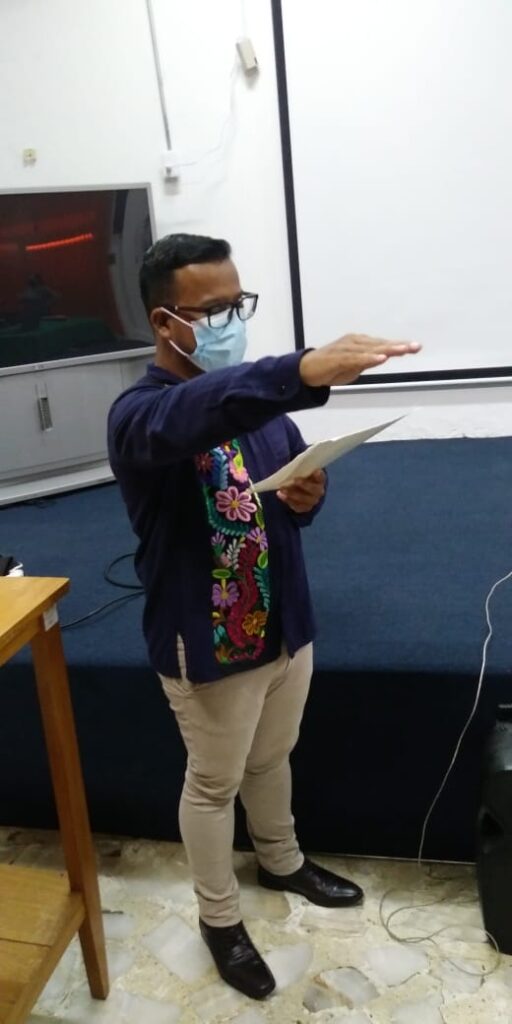
Jonathan David Baza Moreno, estudiante de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Biotecnología Ambiental (Generación 2020 – 2021) de la Unidad Tapachula, obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, el pasado 5 de julio de 2022, con la tesis denominada “Diversidad molecular de arañas del género Phonotimpus Gertsch & Davis, 1940 (Araneae, Phrurolithidae) del volcán Tacaná, Chiapas: genes y transcritos”

Las arañas son organismos con órganos especializados para la síntesis de veneno, lo emplean para la caza de presas y defensa contra depredadores.
La mayoría de los estudios sobre diversidad molecular de venenos de araña se han realizado en especies de interés biomédico. Sin embargo, para especies sin importancia médica como las del género Phonotimpus no existen estudios.
Las arañas del género Phonotimpus son habitantes del suelo, donde depredan y regulan las poblaciones de sus presas, siendo la mayoría artrópodos involucrados en el reciclaje de materia orgánica.
El objetivo de este estudio fue analizar la diversidad molecular enfocado a componentes del veneno de Phonotimpus pennimani y Phonotimpus talquian Chamé-Vázquez, Ibarra-Núñez & Jiménez, 2018, ambas especies habitantes del volcán Tacaná, Chiapas. Para explorar la diversidad molecular relacionada con los componentes del veneno se realizó la extracción de ácidos nucleicos, Reacción en Cadena de la Polimerasa, construcción de bibliotecas de ADNc, secuenciación por el método Sanger y secuenciación masiva. Se obtuvo la secuencia parcial del marcador mitocondrial COI (gen coxI) de P. pennimani con la finalidad de validar la relación de parentesco con otras especies de la familia Phrurolithidae.
Los resultados obtenidos del análisis de secuencia coxI mostraron similitud genómica con especies de Phrurolithidae. Posteriormente, se generó un transcriptoma de P. pennimani y se obtuvieron diversas secuencias que corresponden a proteínas y péptidos de arácnidos.
El transcriptoma de P. pennimani nos permitió encontrar transcritos relacionados a componentes del veneno reportados para especies de las familias Ctenidae y Lycosidae. La expresión de los transcritos se validó mediante RT-qPCR utilizando la secuencia identificada de una Toxin-like (PpenTx1) y dos genes de expresión constitutiva. Se obtuvo la secuencia parcial de PpenTx1 a partir del ADN de Phonotimpus. Nuestros resultados permitieron la identificación de nuevos genes y transcritos que codifican componentes de venenos de P. pennimani.

El comité tutelar estuvo conformado por la Dra. Elia Diego García (directora de tesis), Dra. Griselda Karina Guillen Navarro y Dr. Guillermo Ibarra Núñez (Asesores), y como sinodales adicionales la Dra. Guadalupe Eugenia Zarza Franco, Dr. David Chamé Vázquez y M. C. Héctor Montaño Moreno.






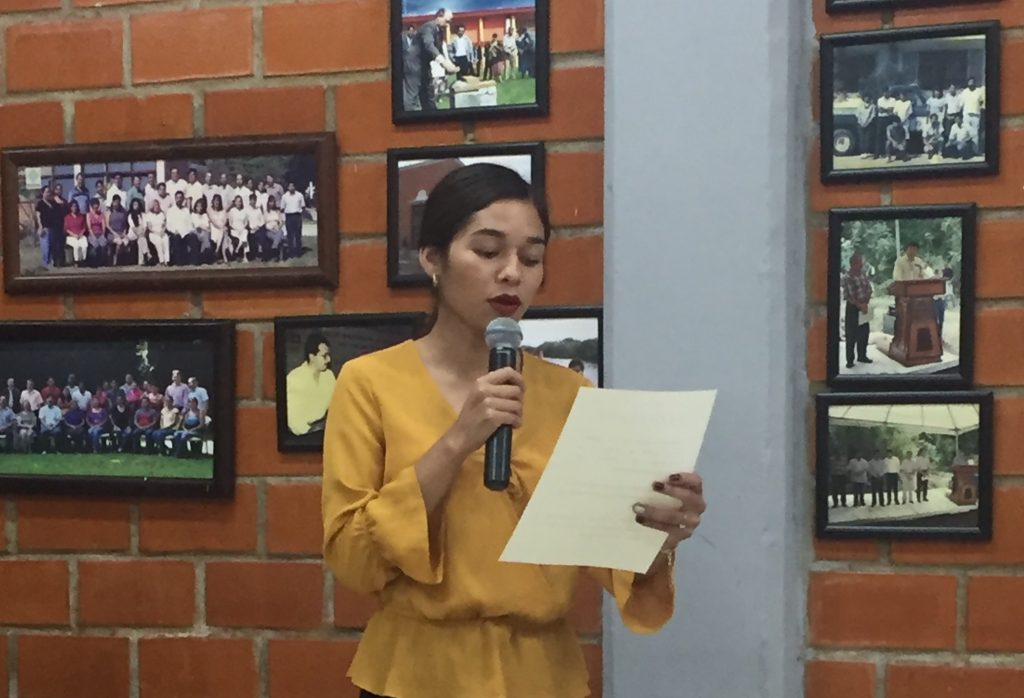

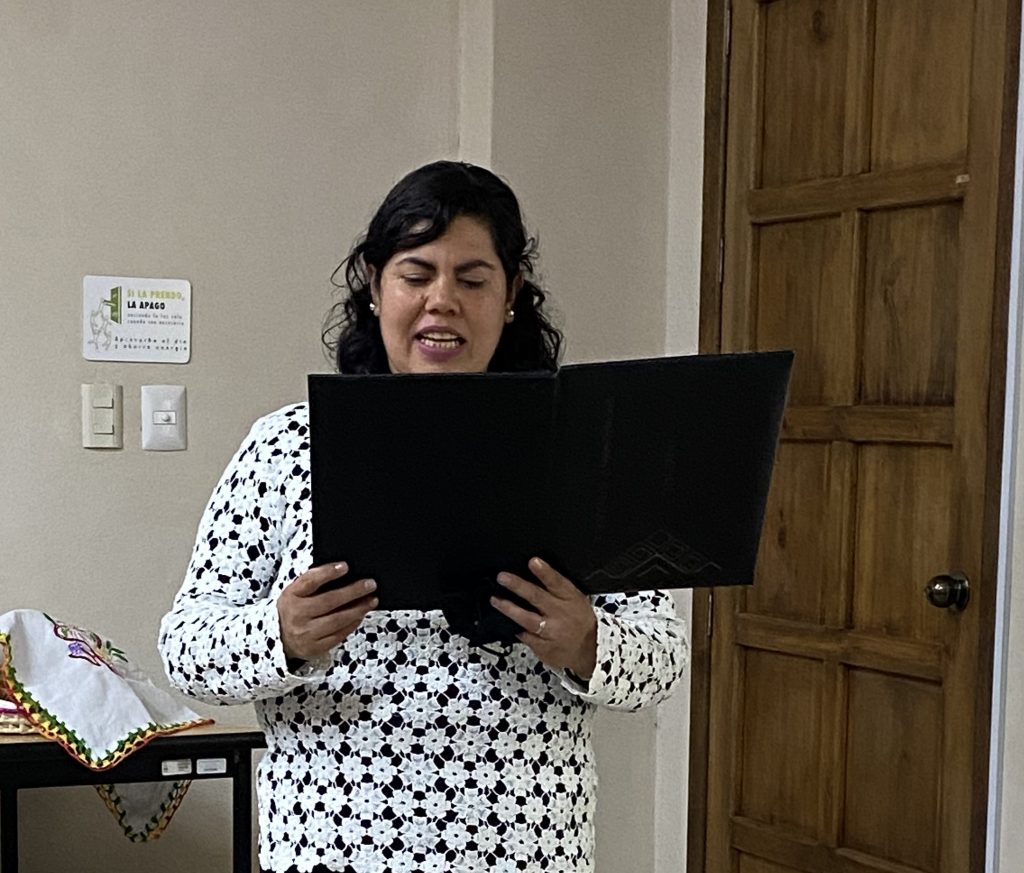

 Estimar la ocupación y detectabilidad resulta útil para entender la distribución y el uso de hábitat de las especies. En este estudio determinamos la ocupación (ψ), la probabilidad de detección (ρ) y el uso de hábitat de las aves nocturnas y la relación de su presencia con características ambientales de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH).
Estimar la ocupación y detectabilidad resulta útil para entender la distribución y el uso de hábitat de las especies. En este estudio determinamos la ocupación (ψ), la probabilidad de detección (ρ) y el uso de hábitat de las aves nocturnas y la relación de su presencia con características ambientales de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH).