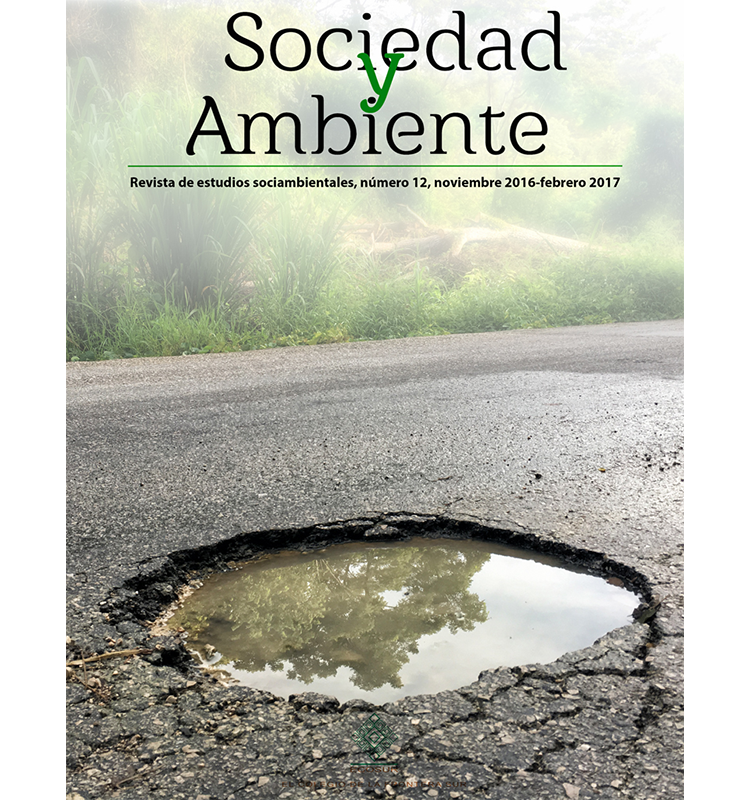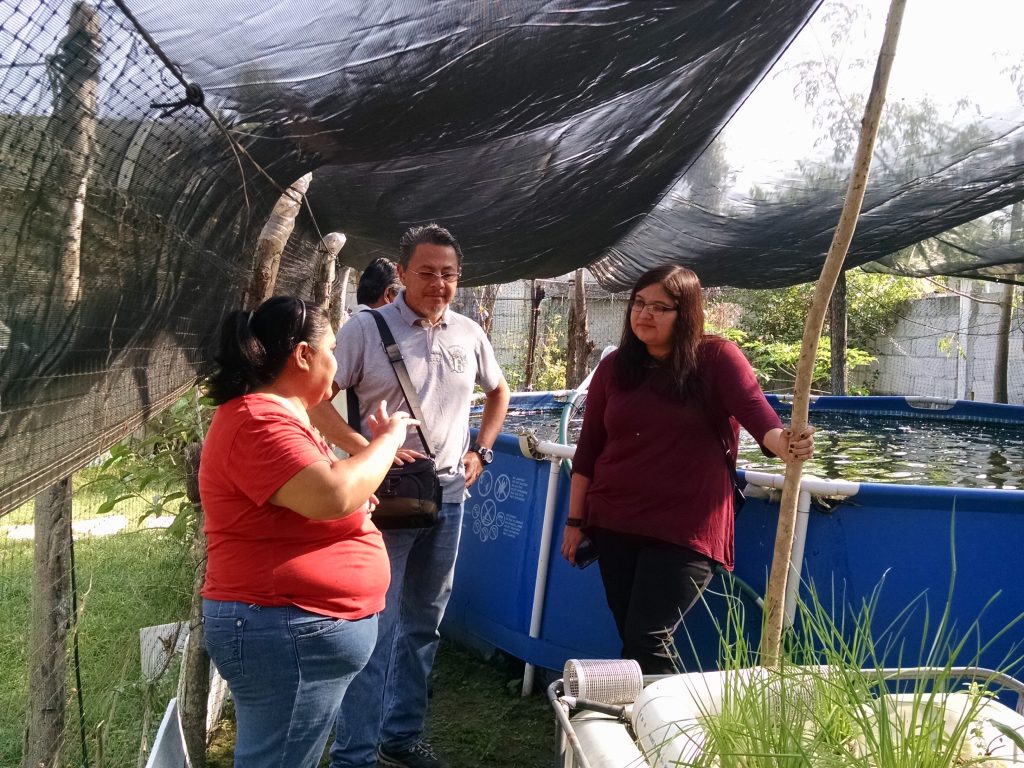A tres voces (pos) feministas
Diana L. Trevilla Espinal*, Tania Cruz Salazar** e Ivett Peña Azcona*
*Estudiantes e **Investigadora de ECOSUR
El posfeminismo refiere a variadas posiciones que las mujeres tenemos en nuestra diversidad identitaria, entiéndase las sociales, étnicas, nacionales, religiosas, raciales, etc. El sujeto político no es la mujer en sí, sino para sí. El hombre, no es un ser antagónico, sino otro ser condicionado tanto como las y los transexuales, lesbianas, homosexuales, intersexo y las innombradas hasta la actualidad. No cree en un único modelo de ser mujer o varón, tampoco en los binarismos menos en los esencialismos.
Las identidades de las académicas, regularmente parten de la concepción de su educación, inteligencia y letralidad, olvidando que son personas encarnadas con historias, posibilidades y negaciones. Ofrecemos aquí tres voces, segmentos biográficos de mujeres académicas.
Voz I
¿Están pensados los espacios para ser ocupados por cuerpos, posiciones y movimientos? En un centro de investigación —espacio con claras fronteras físicas y dinámicas— las relaciones son extremadamente móviles. Ocupamos este espacio: cuerpos sexuados, simbólicamente representados y autorreferenciados, hasta ahora nombrados como mujeres, hombres, intersexos, LGBTTs.
Mi experiencia vivida es como mujer, joven, estudiante, soltera, socióloga y feminista. Así analizo la edad en tanto condición ‘desventajosa’ por estar asociada o no con la experiencia profesional e investigativa. Siendo egresada del programa de maestría de ECOSUR, recuerdo las resistencias para que mi postura epistemológica fuera aceptada por haber sido planteada desde la economía feminista, que puso en tela de juicio a la reproducción social campesina basada en las desigualdades de género dentro de las unidades de producción.
En clases, mi petición por anular del lenguaje las expresiones sexistas y discriminatorias, fueron motivo de incomodidad o debate, en algunos casos hubo resistencias y en otros, apertura. En ambos, fue un reto ante la “costumbre” del uso genérico del masculino en la gramática, p. e. el hombre, los campesinos, los productores, los investigadores, los estudiantes. Ya no decir, las voces que emanan desde otras geografías políticas y territorios-cuerpos, pues siguen siendo silenciadas. Basta con revisar las bibliografías y referencias que son en un 80% hombres, europeos, anglosajones y un 20% referencias del sur geopolítico y en menor porcentaje, mujeres teóricas, investigadoras y científicas.
Es preciso señalar que sé de casos de abusos de autoridad, de acoso y hostigamiento laboral, estudiantil y sexual hacia las y los estudiantes, trabajadoras e investigadoras, por parte de varones que se vuelven intocables a causa del silencio, o de la falta de mecanismos institucionales que ofrezcan mejores atenciones a procesos.
Es por ello que reafirmo que las mujeres en la ciencia abrimos caminos desde la creatividad y las alianzas, desde las posturas políticas y epistemologías que se crean con las experiencias vividas y compartidas, desde la disciplina y la constancia. Aún así, cualitativa y cuantitativamente, persisten las diferencias[1]. Es cierto que estamos ocupando todos los espacios, pero sigue existiendo en el imaginario que “ya se nos reconoce”, como si se tratara de “un favor”, mientras persiste la falta de (auto)crítica frente a las prácticas violentas, patriarcales y sexistas en los centros de investigación, espacios entendidos erróneamente ‘objetivos’.

Voz II
La primera vez que concursé por una plaza en ECOSUR fue en 2009. En la entrevista, me preguntaron ¿te ves como investigadora o como activista? Los evaluadores creían que yo “era demasiado pasional”. El tono crítico de una de las investigadoras refería a mi ‘desmesurado’ compromiso con las y los colaboradores de mis pasadas investigaciones. Interesante era que la referencia inmediata a la que apelaban obedecía a una previa investigación financiada por ECOSUR, durante mi estancia posdoctoral. En esa ocasión, no gané la plaza pues ésta fue declarada desierta.
En 2013 concursé nuevamente y entonces gané la plaza como investigadora titular A, después me solicitaron concursar por la beca de repatriación de Conacyt; la cual también gané. Tenía todos los requisitos, incluso era ya a los 33 años parte del Sistema Nacional de Investigación.
Una vez perteneciente a este centro de investigación, en 2014 participé en tres cursos junto a otros profesores. En todos, enseñamos y evaluamos colegiadamente. En dos de los cursos algunos estudiantes no aprobaron y en uno de ellos éstos mismos estudiantes se organizaron para quejarse no sólo de las notas sino de mi persona, escribiendo una carta a Posgrado en donde me tachaban de antipedagógica, más no de comprometida o rigurosa. Semanas después metieron una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y durante el 2015 la colega con quien impartí el curso y yo desvirtuamos las imputaciones hasta que la CNDH cerró el caso por no tener pruebas suficientes. Sin embargo, ‘el caso Tania Cruz Salazar’ fue turnado al Órgano Interno de Control (OIC) abriendo un expediente con más de 600 cuartillas.
En junio de 2016, la exalumna que había metido la demanda en dicho curso, me agredió físicamente en la calle. Durante el mismo año la OIC inició una investigación en mi contra abriendo un expediente en donde se presume una infracción a mi desempeño como servidora pública.
Estamos en marzo de 2017 y frente a tales imputaciones e investigaciones sobre mi persona he tenido que demostrar mi integridad e inocencia como trabajadora y académica acudiendo a testigxs, abogadxs y defensorxs para que mi palabra y mi verdad valgan y sean escuchadas. Sufrir de acoso y presión laboral, castigo improcedente y violación de mis derechos constitucionales es resultado de una visión machista, patriarcal, sexista, adultocéntrica y totalmente parcial. Ni todos los estudiantes son bondadosos ni subalternos como tampoco lo son las y los investigadores. Las instituciones y sus estructuras así como quienes las habitan están lejos de ser objetivas, incluso las académicas y científicas ¿Qué pasa con nuestro respaldo como académicxs y cómo parte de una institución? La atomización conduce a la desprotección y a una reproducción de desigualdades.

Voz III
Desde mi cuerpo de mujer, joven, zapoteca, perteneciente a unas de las regiones entendidas como ‘el Sur’ poco desarrollado, mi proceso de formación académica ha sido un reto por sus tintes desiguales. Esto no debe ser un desaliento para quienes decidan al igual que yo recorrer el camino de la academia, sino todo lo contrario, por ello invito a las mujeres que así lo desean, a apropiarse de los espacios de poder, a los espacios académicos, a los centros de investigación, a los otros espacios de conocimiento para cuestionar y hacerse visibles combatiendo así las inequidades y cualquiera de los tipos de violencias que sobre nosotras se ejerzan.
Sin duda existe una fuerte colonialidad del saber, se vive en un proceso constante de calificación y descalificación de lo que una sabe, piensa, analiza o cuestiona, y se sostiene por miradas eurocéntricas y mayormente textos escritos por hombres. Enunciar desde dónde percibimos, investigamos y analizamos, no es bien visto, ¡pero es importante seguir poniendo el dedo en el renglón, porque el conocimiento ocupa dos lugares, en la enunciación y en lo enunciado!
En la investigación, la colonialidad del saber cruza nuestros cuerpos, se siente, se vive y se reproduce. Un ejemplo de ello, es que aun se siguen devaluando los estudios de las subjetividades; además, de una fuerte presión por explicar los análisis con conceptos que muchas veces están descontextualizados y que nada tienen que ver con los sentidos y significados de los y las actoras sociales. La lengua, por su parte, en un sistema académico que sobrevalora al inglés por sobre el castellano y cualquier lengua indígena, es una de las heridas coloniales que se reproduce en muchos centros de investigación. Como no recordar aquella entrevista de ingreso al posgrado, donde se me cuestionó mi estado civil y a otras compañeras se les ha cuestionado si tienen o no hijos. ¡Esto ya no debe ni puede seguir sucediendo! Hay mucho que criticarle a las instituciones académicas, en particular, a las que reproducen fuertes desigualdades de poder. Aunque el escenario es complejo, sigue siendo una oportunidad para construir relaciones más dignas, respetuosas y responsables que garanticen el derecho de nosotras las mujeres, de los varones, de los intersexo y de la diversidad de identidades que surgen en los márgenes y la liminalidad. Es una oportunidad, para fragmentar lo que se ha escrito y construir desde el ser mujer, otras formas de ser, sentir y vivir los procesos de investigación que nos permitan vislumbrar y construir alternativas.

Voz en Off
La tercera ola del feminismo apuesta a desmantelar la micropolítica en los espacios más cotidianos. Desafía al racismo, a la homofobia, a la transfobia y apuesta por vivir en sociedades más justas donde las violencias de todo tipo, incluso las verbales, sean denunciadas. Nuestras voces son un intento de ayudarnos como centro de investigación, como lugar de crecimiento y autocrítica frente a la sociedad local sancristobalense y más allá.
[1] Para el 2016 se encontró que en México hay 32% mujeres en la ciencia frente a un 68% de hombres. Mas información en UNESCO, Women in science http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html#!lang=es